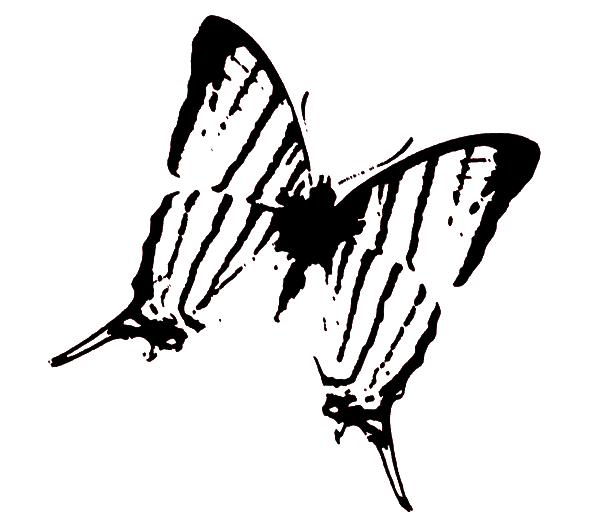Poemas del libro inédito Floaters
Ahora te pronuncio muertoPara Sacco y Vanzetti, ejecutados el 23 de agosto de 1927
La noche de su ejecución, Bartolomeo Vanzetti, un inmigrante italiano, vendedor de pescado, anarquista, le dio la mano y las gracias al Alcaide Hendry. Quiero perdonar a algunas personas por lo que ahora me hacen, dijo Vanzetti, atado a la silla que arrojaría dos mil voltios por su cuerpo. Los ojos del alcaide estaban húmedos. Seca su boca. El alcaide oyó su propia voz croar: De acuerdo con la ley ahora te pronuncio muerto. Ninguno lo pudo oír. Con la misma mano que le dio la mano a Bartolomeo Vanzetti, el Alcaide Hendry, de la Prisión de Charlestown, saludó al verdugo que agarró la palanca del interruptor para tirarla hacia abajo. Los muros de la Prisión de Charlestown se hicieron ruinas, polvo, llovizna. Hay una escuela donde quedaba la prisión; en los pasillos resuena el español de República Dominicana, el portugués de Cabo Verde, el creole de Haití. Ninguno puede oír las últimas palabras de Vanzetti o el aullido de miles en el parque Boston Common cuando les llegó la noticia. Después de medianoche, a la hora de la ejecución, el Alcaide Hendry se sienta en la cafetería, la mano temblorosa como en estado de choque, el arroz salta lejos de su tenedor, así que no logra comer aunque lo asalte el hambre, balbuceando las palabras que solo él puede oír: ahora te pronuncio muerto. Morir soñandopara Luis Garden Acosta (1945-2019)
Brooklyn, Nueva York
Vi la cruz solitaria encima de la iglesia vacía de South 4th Street, como si Jesús hubiese agitado los brazos y volado lejos, espantado de tantas sirenas de ambulancia. Vi las ventanas de vidrios de colores que quería romper con un ladrillo, el mural de Santa María y los Ángeles sobrevolando inocentes como espías sobre la congregación y quise saber por qué me habías traído aquí: el hijo de un hombre al que un sacerdote le había pegado un puñetazo en plena cara por cuestionar la Trinidad y al que él le había pegado otro puñetazo de vuelta. Este es El Puente, me dijiste. Yo lo que conocía era el Puente Williamsburg: ocho líneas de tráfico y el metro en estampida por las ventanas abiertas del barrio todo el verano. Abriste los brazos en esa iglesia abandonada y viste girar un carrusel mejor que cualquiera de los caballos de madera que subían y bajaban en Coney Island: aquí clases de lengua para los vecinos sentenciados a andar con lenguas hinchadas de inglés; ahí cursillos sobre métodos anticonceptivos, la pestilencia en las venas de las desprevenidas; aquí lecciones de karate, pies lanzándose al aire para espantar a los demonios de los patios ⌊de las escuelas; ahí bailarinas de blanco, haciendo girar sus faldas al ritmo de una bomba; aquí talleres de historia de Puerto Rico, la masacre de Ponce donde el amor de tu madre dibujó sus últimas palabras con la yema de un dedo teñido de sangre. Yo era un estudiante de leyes de primer año, memorizando mi latín de escuela de leyes, escuchando guitarra clásica en mi radio portátil mientras estudiaba las reglas inmobiliarias: Esto es mío. No es ⌊tuyo. Yo vi solo aquello que podía verse de acuerdo a la preponderancia de la evidencia: la iglesia abandonada por la iglesia, la cruz sobre la iglesia abandonada por Jesús. Tengo hambre, te dije, con el estómago vacío como Santa María de los Ángeles, y nos fuimos. Quería comida china pero tú me dijiste que podíamos conseguir comida china para llevar ⌊calle abajo donde te paraste detrás de un hombre que puso el grito en el cielo por el precio de la sopa Wantán, se fue y volvió con un bidón de gasolina, la arrojó sobre el piso y sacó una caja de fósforos de cocina de uno de sus bolsillos. ¿Podría esperar hasta que me traigan el rollito de huevo y la porción de cerdo con arroz frito? Podías convencer a un incendiario de posponer su infierno hasta que te fueras con tu almuerzo pero no podías alzar, ni siquiera de cuello y corbata, a los muertos en la sala de emergencia del Hospital Greenpoint. No pudiste convencer a la muchacha llamada Sugar para que se alzara de la camilla después de que el balazo le vació la sangre del cuerpo. No pudiste convencer al doctor que se sacó los guantes y que agitó su cabeza para volverla a la vida, diciéndole hágalo otra vez, un incendiario de uniforme tratando de encender un fósforo mojado. No pudiste reactivar el organillo en el corazón de ella para que el carrusel de caballos subiera y bajara otra vez. Siempre que veías la iglesia desmantelada veías las sábanas de la camilla embadurnadas de rojo, todas las camillas rodando a la sala de emergencias con su ofrenda ⌊de adolescentes. Caminamos juntos al comedor de la calle Havemeyer. Una marquesina roja anunciaba Morir Soñando. De la República Dominicana, dijiste. La isla de mi padre: Morir Soñando. El muchacho del mostrador que no hablaba inglés, moreno como mi padre, de nombre Martín como yo, se sonrió de la manera que tú te sonreías con El Puente, la antigua Santa María de los ⌊Ángeles. Exprimió las naranjas en una llovizna de jugo con leche evaporada, azúcar de caña y hielo, agitó el elixir y lo vertió hasta que la espuma rebalsó del vaso. La espuma me burbujeó en la trompa cuando levanté la mano para pedir otro. Intoxicado por el ⌊morir soñando número tres y con el profeta gentilmente balanceándose a la mesa, tuve una visión: clases de inglés que sanan las mandíbulas trabadas por el inglés, talleres llenos de adolescentes que estudian los secretos del cuerpo indecible en la cocina o el confesionario, estudiantes de karate que aterrizan en el suelo con los pies desnudos sobre la esterilla ⌊dando un pisotón y un gruñido al unísono, bailarines de bomba que giran con una canción alabando a los dioses Yoruba que los sacerdotes ⌊abolieron, las palabras de los rebeldes puertorriqueños pintadas sobre los muros con brochas embadurnadas de múltiples colores, apretadas en páginas de cuadernos por una generación condenada a la ⌊amnesia. Morir soñando: Luis, sé que moriste soñando con South 4th Street, los carteles que decían no a la planta de desechos tóxicos calle abajo o a la Marina bombardeando una isla de pescadores durante la práctica de tiro a miles de millas. Morir soñando: sé que moriste soñando con los vejigantes, máscaras de carnaval erizadas de cuernos colgando con los ángeles en El Puente. Morir soñando: sé que moriste con el próximo El Puente. Morir soñando: sé que moriste soñando con la garra del martillo, el taladro quejándosele al tornillo, el polvo como nieve dentro de un globo, la tímida genio levantando la mano, entonces, al final de la sala. Morir soñando: sé que moriste soñando con los poetas que hedían a mota en el estacionamiento, que se pusieron de pie junto al micrófono al que tú electrificaste y se frotaron los ojos cuando los rostros en sus poemas se reunían ahí, esperando la primera palabra, para que todos pudiéramos morir soñando, intoxicados por el elixir de la lengua, oh profeta balanceándote junto a mi mesa. Cantaremos Santa te llamo: lavas platos en el comedor popular, instruyes a hombres que no pueden escribir sus nombres, enseñas poesía a los adictos, y me imagino esta vez a un San Sebastián mujer voluptuosa, sin flechas esta vez, túnica blanca deslizándose a la cintura, esa torsión en el éxtasis después del roce de una invisible mano, los ojos verdes elevándose al cielo, aunque sabemos que no hay Dios en Paterson. Pero en la clase de poesía hoy les diste a los adictos un poema y te cantaron el poema de vuelta, Alcen cada voz y Canten*, así es que lo hicieron, incluso el hombre con un solo brazo, y entonces sus voces se volvieron humanas otra vez: no el aullido de los lobos a los que en el acto la policía les dispara después de la puestade sol,
voces de iglesia, voces de escuela, voces de antes que la jeringa inundara sus cuerpos y ahogara todas las canciones, todos los poemas que conocían. Me imagino a Víctor Jara exhortando a la multitud en Santiago a cantar la última estrofa de su Plegaria del Labrador: levántate y mírate las manos, y cómo la multitud le cantó la canción de memoria al cantante, incluso las palabras que cantó como si pudiera vislumbrar el golpe, el revolver del oficial en su oreja: ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Después los adictos en un círculo de sillas plegables se pusieron de pie por ti, hablándole de Dios en Paterson a la profesora herética, intentando alcanzar tus manos como si pudieran regresar el espíritu de tu piel al refugio donde duermen de noche, tocándote del modo que a veces te toco, no por deseo sino por asombro, diciéndome a mí mismo que no te imaginé, que estás aquí, que cantaremos.