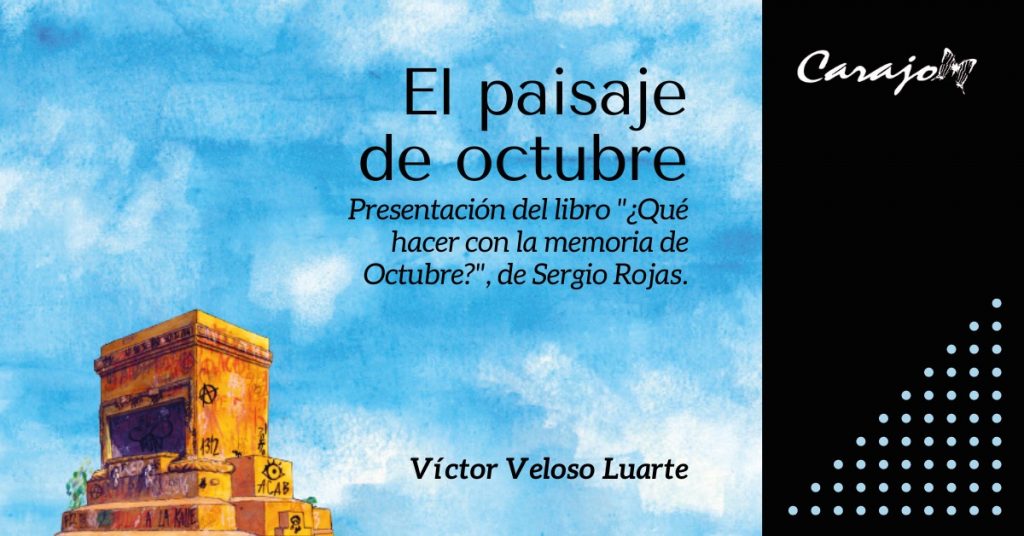
El paisaje de “Octubre”
Víctor Veloso Luarte
Texto leído el viernes 5 de mayo en la presentación del libro ¿Qué hacer con la memoria de “Octubre”? de Sergio Rojas, realizada en la Sala “Sergio Aguirre” del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile

Etimológicamente, “insurrección” no remite solo a un levantamiento para comenzar un ataque, a una sublevación. Contiene el prefijo in, como inicio de una acción, sub, que señala un movimiento desde abajo, y regere, que remite a la idea de enderezarse. “Enderezarse desde abajo hacia arriba” está también en la idea de “surgir”. Pero en la insurrección no se trata de que alguien surja como desde la nada. Creo que la insurrección nos permite pensar en la simple idea de levantarse, de erguirse, de poder mirar con otra distancia, mirar de pie. Pero no desde la nada, sino desde el sitio particular en que nos paramos. Entonces, quiero partir por la insurrección como un gesto que nos ofrece mucho: que nos permite percibir de otro modo, que nos permite comprender de otra manera, que invita a nuevas prácticas.
En ¿Qué hacer con la memoria de “octubre”? hay una serie de metáforas que Sergio Rojas rescata, a veces, de las retóricas que el pensamiento social ha producido para acercarse a la revuelta. Otras, de intervenciones de personajes públicos. Y, finalmente, a veces como propuestas que él ofrece. Me interesa sobre todo una serie de metáforas geográficas, de metáforas de paisaje, que circulan estas páginas. Y me interesan porque permiten imaginarnos la insurrección como un ponerse de pie y observar, oír, sentir el paisaje. La propia idea de paisaje me daba vueltas en la lectura de algunas retóricas en las intervenciones del libro.
El paisaje es, de algún modo, eso que no vemos por estar viendo lo que está sobre el paisaje. Y, sin embargo, es la condición de que podamos sentir y comprender aquello que está sobre el paisaje: no es lo mismo ver un árbol en medio de un bosque, que ver un árbol, solo, en medio de una plaza de cemento. El paisaje tiene, entonces, efectos de paisaje. Y eso es difícil, porque el paisaje siempre está ahí, como el horizonte, como aquello que no podemos ni ver ni alcanzar, pero cuyos efectos dotan de cualidades a aquello que vemos, aquello en donde estamos. ¿Qué relación permite la insurrección con el paisaje?
Retomo algunas figuras: Chile como un oasis, una excepción geográfica, una isla de agua y vegetación en medio de un desierto, desierto que se supondría inhabitable, quizás poblado, pero como un espacio indeseable. Al afirmar la figura del oasis, Piñera se centra en la excepción y pierde de vista el paisaje: su mirada no se detiene en el fondo que hace posible la figura al dotarla de cualidades. Rojas, en cambio, se detiene en el desierto: hay una realidad insular que no es tal, y el desierto es la condición de posibilidad del oasis, pues Chile parecía un oasis solo en la medida en que se inscribía en el orden mundial de la acumulación de capital y era reconocido favorablemente por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. El efecto de paisaje, por lo tanto, no viene del oasis, sino del desierto, y fue un error desatender el paisaje, que siempre nos acompaña, para detenerse en un oasis como si fuera un dato, como si fuera “lo dado”, la forma en que las cosas simplemente son, aisladas y destemporalizadas. El gesto de la insurrección es el que nos invita aquí a mirar el paisaje, y a mirar el desierto. Nuevamente: levantarse para mirar con una nueva distancia, para atender los efectos del paisaje.
También es interesante la figura del “terremoto”, que Rojas prefiere a la de “estallido”, precisamente por el carácter deslocalizado de los efectos tectónicos. Un estallido es visible, estruendoso, espectacular, incluso cuando es sorpresivo. Un terremoto, en cambio, tiene un radio difuso de acción, de destrucción. El problema socioambiental de los terremotos nunca es el terremoto mismo, sino, por ejemplo, el diseño urbano y arquitectónico que no se vuelve hábil frente a esta posibilidad. Por otro lado, el terremoto tiene un origen subterráneo: puede tratarse de fallas tectónicas, fracturas en el subsuelo; puede tratarse del movimiento de placas tectónicas, cuya fuerza transforma la geografía, crea y destruye continentes. En cualquier caso, el terremoto viene del subsuelo que no vemos, y tiene epicentro, pero ojo: la causa subterránea del terremoto no es su epicentro. El epicentro es ─para seguir con las metáforas geográficas─ “la punta del iceberg”: es la actividad de fallas, de placas, del magma, en constante movimiento, lo que se podría situar como “causa”.
Al menos a la fecha, la ciencia entiende como imposible la predicción de un terremoto. Y sin embargo, sabemos que vendrán más. Se trata de una extraña confluencia entre necesidad y azar. Me recuerda una reflexión que Sean Bonney hace en un breve ensayo sobre La eternidad a través de los astros de Louis-Auguste Blanqui. Bonney dice que “Dentro de un universo infinito, la derrota es siempre inevitable, pero también lo es la victoria”. Volvamos a los terremotos: ellos son infinitamente probables como infinitamente impredecibles, y por sobre todo, son aquello que recuerda que el rígido, el seguro suelo, las formas de los continentes, no son nada definitivo, que la tierra entera podría ser transformada por lentas fuerzas subterráneas. Ese es el efecto de paisaje de un terremoto: remover tanto figura como fondo, inestabilizar el suelo, poner en duda que, lo que es, es simplemente lo que es.
El terremoto sería aquello que nos pone de pie y nos hace mirar el desierto, y no solo el oasis. Rojas reconoce en esta escena geográfica, además, lo que denomina “un clima”: estar ad portas de un futuro, atrapados dentro del fin, sin poder salir. Se trata de un extraño clima, pues contiene un futuro del que no logramos hacernos la ocasión. Vuelvo al efecto de paisaje, pienso una lluvia tupida, densa, en esa extraña percepción que no es la de lo lejano, sino más bien la percepción de lo borroso, de lo inasible, de lo que puede haber tras una cortina de lluvia, pero no alcanzamos a divisar con claridad, y que no podremos ir a ver hasta que cambie el clima. Pero a veces, por mejor clima que haya, nos perdemos del paisaje. Este clima de fin viene a subrayar lo ajeno que nos puede llegar a ser el paisaje, a recordarnos que hay algo que no estamos viendo, que no podemos ver. El clima de Octubre y su efecto de paisaje, para Rojas, nos deja una exigencia: sigue siendo la pregunta por aquello que no se ve, pero que insiste.
Hay un elemento más en el paisaje, y me siento tentado a decir que es el elemento más gravitante, pero quiero tener cuidado, pues también parece el más distante. Este elemento es el horizonte. Enmarca el paisaje, como si fuera el paisaje del paisaje. Pero el horizonte es, a la vez, el límite y lo que hay más allá del límite. El oasis se pierde del horizonte tanto como el desierto, pero ellos se hayan, paradójicamente, dentro y lejos del horizonte. El terremoto, de alguna manera, pareciera no tener relación con el horizonte, como si el horizonte escapara a su radio de destrucción, como si el horizonte quedara siempre más allá del terremoto. Y a la vez, el horizonte está suficientemente lejos como para que este clima de fin sin salidas nos nuble su presencia y lo perdamos de vista, y así este clima enrarece el horizonte.
El horizonte ocupa distintas formas en el libro. En un momento, el horizonte es donde posan sus ojos quienes, aún con cierto grado de entusiasmo, conservan esperas y esperanzas. No quisiera que lo que aquí planteo se atrape en esta impotencia. En otro momento, el horizonte se agota, y este agotamiento es la propia democracia. El horizonte aparece como un cerrojo, como una prisión de la que no salimos. También el horizonte desaparece en el “¡No!” de la revuelta, un grito que Rojas califica de “sin horizontes”: ¿será un grito sin fines, o un grito que los desborda?
Quiero dar un breve rodeo en torno al horizonte antes de volver a la última figura que me interesa. Rojas es cuidadoso con las metáforas que usa: aquí no hablé de volcanes, pues es una figura criticada. Otra, es la del contenedor y el desborde. El horizonte, entonces, no tiene que ser un límite al interior del cual estamos, y desde el cual queremos salir: no es un borde ni un contenedor. El horizonte no señala, entonces, que hay otro mundo allá afuera. Por eso no cabe esperar que las respuestas vengan del horizonte. El horizonte puede aparecer más bien como el paisaje del paisaje, incluso si ello no redobla su efecto de paisaje, sino que lo enrarece. Pero es así que lo podríamos pensar: el horizonte como aquello que no vemos, pero condiciona lo que vemos; como aquello que nos acompaña y nos rodea mientras nos movemos, silencioso e inadvertido. El horizonte ─y esto es lo central─ está allí como no estando, y opera de una manera fuerte, como no operando.
¿Puede la “dignidad” ser el horizonte? El 2011, cuando escuchaba sobre el movimiento de los indignados en España, me molestaba la palabra. Sentía que ese adjetivo señalaba a quienes protestaban como quienes exigían que se les reconociera lo que les corresponde. Me parecía altanero y cómodo. Acá también nos movilizábamos, por educación, pero yo no sentía que pudiéramos asumir ese gesto. El 2019, en cambio, no se trató de indignación, sino de dignidad. Y creo que en ella se cifra parte del problema de cómo hacer con la memoria de “Octubre”.
Retomo una de las consignas, uno de los gritos, de “Octubre”: “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Subrayo “costumbre”. Pienso que la interrogación en torno a la dignidad, así planteada, no tiene que ver ni con derechos, ni con cualidades esenciales a lo humano, sino con prácticas, con hábitos, que anhelamos o que abandonamos. La dignidad se hace costumbre si se practica, no es algo que merezcamos de antemano o que se nos haya arrebatado. Y es central que en esa consigna no haya una referencia a un futuro que estaría fuera de aquí, y eso lo sabemos por lo que la consigna omite. Quizás podríamos decir: Continuaremos con esto “Hasta que la dignidad se haga costumbre”. Pero ¿continuar con qué?
Las prácticas de dignidad no están afuera del presente, y la posibilidad de que se hagan costumbre pasan por su intensificación y su profundización. En una foto que el autor tomó en la Alameda en noviembre del 2019, presente en el libro, se lee “Viva esta libertad que sentimos hoy!!!”: acaso allí esté la dignidad como una práctica que no se quiere perder, pero que se reconoce frágil. Así, la dignidad solo puede ser traducida en la demanda de un cambio cualitativo en la vida, y no cuantitativo en las políticas públicas o inversión en “gasto social”. Esto nos lleva a un problema para el que no nos sirve la distinción entre “la” política y “lo” político, sino, y para seguir con las metáforas, a cómo habitamos el paisaje, a cómo lo observamos, a cómo atendemos el subsuelo, y a cómo nos levantamos para mirar de otro modo. El problema de la dignidad como costumbre es un problema práctico, una cuestión para la insurrección.

No podría extenderme aquí sobre cuánto de estas prácticas siguen presentes o no, y lo cierto es que los procesos institucionales que se toman las agendas de actualidad siguen siendo irrelevantes para la mayor parte de la población ─dicen las encuestas─, ¿puede ser porque se pierden del paisaje, del horizonte, de sus efectos? Es decir, porque lo que se deja de lado es aquel gesto ético, estético y epistémico que representa la insurrección como la habilidad de atender al paisaje. Abandonar dicho gesto que ofreció la revuelta, ¿no es abandonar también la posibilidad de comprenderlo, antes que de conducirlo o solucionarlo?
Desviando una cita de Landauer, podríamos decir “la memoria no crea teoremas intelectuales, no es una ciencia; crea, empero, algo muy distinto: los poderes de la práctica”. Una de las prácticas de la memoria es la insurrección. El insurrecto asume como propios los agravios que se hacen al paisaje, se alza como intuición de los efectos desapercibidos del paisaje. Y así, sabe que el paisaje no es un camino. La insurrección como un ponerse de pie es, entonces, la posibilidad de ver lo que está no estando y lo que opera no operando, las prácticas de dignidad cuyas potencias no tienen metas, y cuyo efecto silencioso podría transformar la superficie.
Rojas señala que “Existe a partir de la revuelta un “antes” y un “después”; sin embargo, no corta la historia en dos, incluso permanece pendiente su estatura histórica”, pues la revuelta no fue el fin ni el origen de nada, sino la constatación de un entre. Si nos hayamos situados en el “después” de una insurrección, diría que entonces nos encontramos aún con la memoria del paisaje y del horizonte. Es esta una suerte de incomodidad que no deja tranquilos a quienes dieron por sentadas sus grandes y rígidas tesis, teóricas o políticas, sobre el estallido o el oasis. Pero es también este un desafío a cuya altura solo estaremos si nos levantamos para atender las prácticas que ya suceden, allí donde no vemos, en ese horizonte que está como no estando, que opera como no operando. Que dichas prácticas se hagan costumbre será ya otro desafío.
_______
Victor Veloso Luarte: Sociólogo, Magíster en Filosofía (U. de Chile), actualmente cursa el programa de Doctorado en Estudios Americanos (USACH).
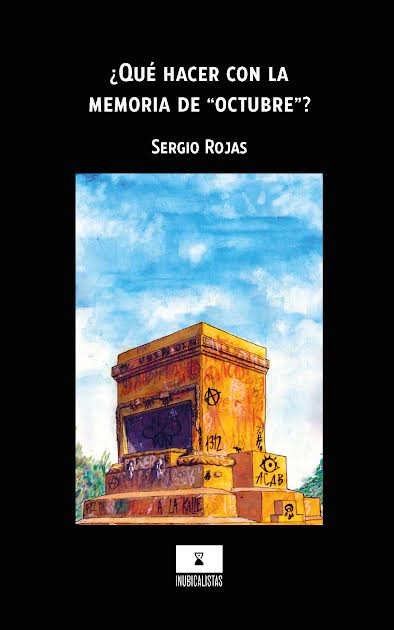

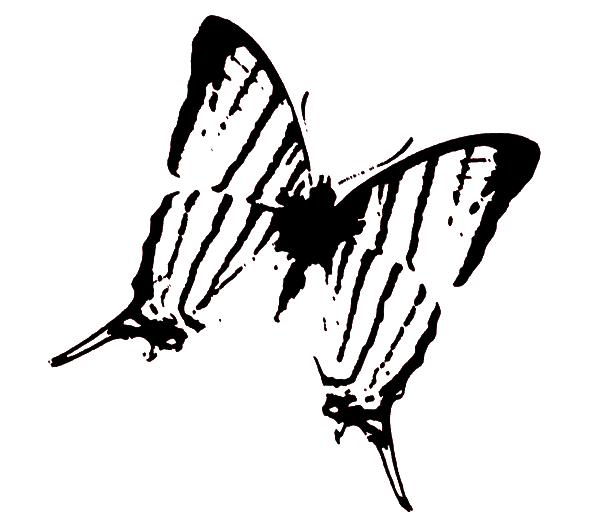
El 4 de septiembre y el 7 de mayo dijeron lo mismo, los votantes chilenos. Y eso parece ni se analiza en este artículo. Esa fue una respuesta a una postura extrema de lo que quería la izquierda y la izquierda más extrema. Frente a problemas del sistema , reformular todo, reconstruir todo, refundar de nuevo. La primera convención fue un circo refundacional como se hizo en países comunistas (Cuba) no dejar rastros del pasado, nada. 8 sistemas de justicia? Una locura. El rechazo no podía ser más contundente.