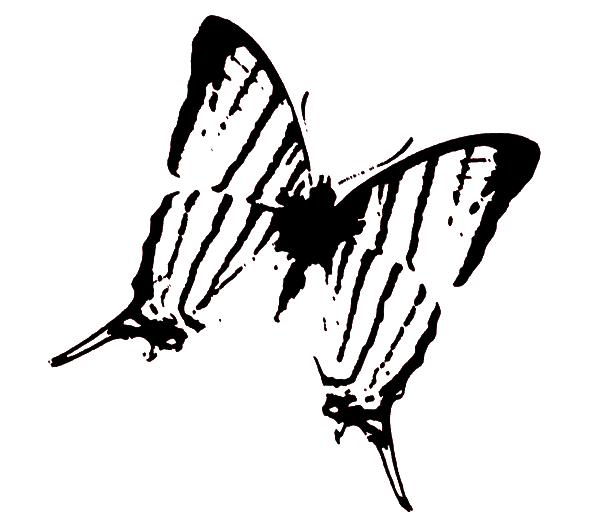Dios todavía vive en el caldo de papa que preparaba mi mamá cuando yo era niña.
Su sabor me ha acompañado toda la vida, a donde quiera que he ido, y con el tiempo he llegado a confundirlo con el perdón de mis pecados. En ese caldo sazonado con cilantro recién cortado hirvieron las primeras reprimendas paternales, las luces de los días que me cegaron y los consejos que en mi memoria fui almacenando como eco de ruido.
Mientras el humo del caldo invadía la cocina sin ventanas, yo me negaba a abrirle las orejas al cura invisible del confesionario, más bien repasaba mentalmente las más podridas groserías que me sabía y terminaba anulando por completo las penitencias. Tres padrenuestros y diez avemarías mal rezadas no se podían canjear por eximirme de la culpa, porque qué culpa iba a tener yo cada vez que rozaba a una muchacha.
En la casa me encerraba en el cuarto y prendía la grabadora que mi papá me había regalado de quince, sintonizaba la emisora sin locutores y aleteaba los brazos, como en un intento de vuelo. Me sentía libre en ese espacio minúsculo porque los bits de la música redoblaban en mis zapatos y de tanto retumbe me entusiasmaba a pararme de cabeza. En esa época todavía no había probado nada, ni marihuana, siquiera, pero viendo el mundo al revés ya sentía cómo el espíritu se me escapaba del cuerpo.
Así, boca abajo, mi lengua recorría los ramales de las encías y mirándome al espejo con la visión diluida me daba cuenta de que Dios consistía en esa pizquita de ajo que se me había incrustado entre los dientes. El ajo de ese caldo era como un misterio sacramental que selló para siempre mis días de infancia y su gusto –medio fuerte, medio repugnante– atravesó mi adolescencia amalgamándose con el hedor a hierro frío que se desprendía de mi cuerpo mes a mes.
Sí, Dios es un caldo de papa con condimento. Ahora lo sé porque cuando uno está encarcelado en un monasterio se desdibujan las costumbres, deja de hablar como antes y hasta se olvida de los amigos, pero uno siempre recuerda los aderezos que sazonaron la comida de la niñez, lo sápido de la infancia, y todo porque el Dios verdadero es sabor; sabor a cilantro con las raíces quemadas en el fogón y a diente de ajo machacado sobre el planchón de la cocina.
A veces pierdo la fe, pero enseguida me arrepiento. Ya sé que mientras no me falte el sentido del gusto, tendré Dios para rato. Él puede volver a visitarme en cualquier momento, alrededor de una papa al vapor o de un trozo de carne gravitante sobre un consomé grasiento.
Ahora yo misma me hago el caldo que mi mamá me preparaba y todo por un instante vuelve a empezar. A la primera cucharada veo cómo entra esplendoroso Dios por la puerta de mi celda y a mí se me enciende la cara de un amarillo ufano, así que la culpa se disipa como se disipa el vapor del caldo en el aire y a la siguiente cucharada presiento la salvación de mi alma.