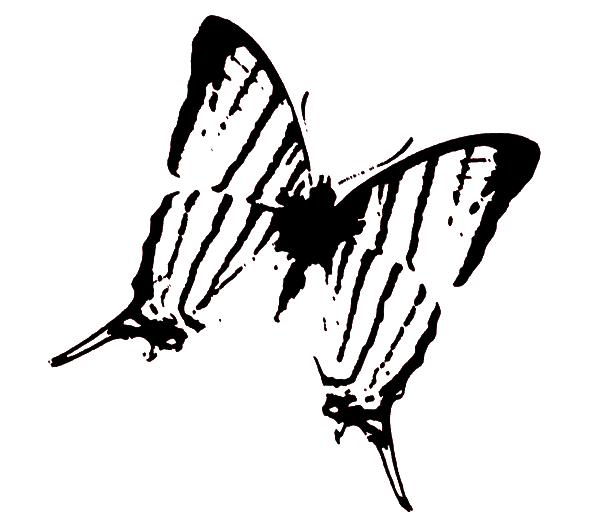“I took the one less traveled by,
and that has made all the difference.”
Robert Frost
Ser los solitarios monjes de nuestros propios abismos. Dar la espalda a la conciencia ilustrada de la época, gobernada por los santurrones de la razón, el progreso o la tecnología, para vindicar la intemperie abisal del mundo de Pascal, con el horror de los espacios infinitos abriéndose de par en par a la endeble arquitectura del hombre. El estupor, la falta de sosiego ante un universo ajeno a toda escala humana, el rechazo a los falsos monederos de una teodicea o una escolástica. Porque quizá el hombre es apenas el vestigio de una caída sin destino ni propósito, el sobreviviente de un territorio inhóspito donde nada es digno de ser perpetuado, con la palabra como el lancinante testimonio de una odisea negativa, donde el tufillo enrarecido de la sospecha se va empozando como un óxido pertinaz sobre toda clase de certidumbre. Porque las espinas de la degradación también socavan el lenguaje, enfrentado al asfixiante anonimato de la naturaleza como un inarticulado grito de horror tratando de doblegar lo innombrable, pues toda palabra consuma el aborto de una realidad que se resiste a ser inseminada por la conciencia humana. Por eso el estilo –lo que importa es la voluntad de estilo, no la verdad- ha de ser una suma de incisiones yuxtapuestas, jirones verbales que si hablan es sólo por aquello que omiten deliberadamente, aire que resopla sin vertebrarse a nada, amortiguando la voz hasta hacerla desaparecer. Pero no por un nihilismo circunstancial ni menos por un malditismo de salón. Lejos de aspirar a la superstición de una posteridad, tarjar la autoría por la vía de la falsificación o el plagio hasta quedar reducido al aliento de lo fantasmal, de lo ilusorio, del espejismo donde contemplamos lo que quizá verdaderamente somos: polvo en boca de nadie.