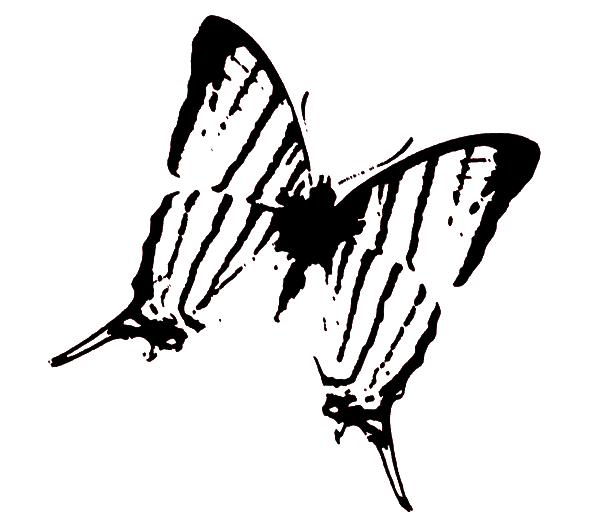Margarito Ledesma, hijo de la despersonalización Eliotiana
José Manuel Recillas
En 1999 el poeta Óscar Cortés Tapia preparó una antología mínima de Leobino Zavala bajo el título de Su inútil servidor Margarito Ledesma, en un intento por quitarle el estigma de “poeta ingenuo”, o vernáculo, como aparece en un apartado tal en el Ómnibus de poesía mexicana de Gabriel Zaid. Pero como lo indica el título del libro, el esfuerzo fue inútil. No sólo por lo limitado de la edición, sino por falta de argumentos teóricos por parte del antologador. Y es que el nombre de Margarito Ledesma es casi sinónimo de un hombre emasculado desde su misma aparición literaria, en el año de gracia de 1950, cuando también se publica El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, el más importante esfuerzo por definir la naturaleza pretendidamente única del mexicano, un asunto que preocupó incluso a los integrantes del grupo filosófico Hiperión.
El libro en cuestión apareció con el lacónico título de Poesías, firmado por “Margarito Ledesma (Humorista involuntario)”, con un prólogo de Leobino Zavala. Con tal rúbrica, el libro quedó condenado a las catacumbas, por decir lo menos, de la historia lírica nacional. Los pocos que lo han leído no han sabido hacerlo, ni la crítica misma se ha asomado a sus páginas, asumiendo que un “humorista involuntario” que firma el prólogo de su propia obra con la despedida de “su inútil y seguro servidor” no merece la menor atención. Sin embargo, se trata probablemente del libro de poemas más vendido de todo el siglo XX en México, por encima de autores multitudinarios como Jaime Sabines. Para 1995 el volumen iba por su décimo octava edición legal. Se sabe que se han hecho múltiples reimpresiones de las cuales no hay registro, y en casi ningún caso se informa de los tirajes ni de los conocidos sobrantes para reposición. Ningún otro libro de poesía mexicana publicado después de esa fecha ha alcanzado tantas ediciones.
Para entender por qué los lectores cultos e informados de este país no lo han leído ni lo han sabido interpretar, hay que dirigir la mirada a uno de los autores más influyentes del siglo XX. En dos conferencias separadas por diez años, T. S. Eliot establece lo que ya antes Fernando Pessoa había teorizado en torno a la despersonalización de la voz de poeta. Por cierto que el término es usado por primera vez por él en un apunte inédito. En “Función social de la poesía”, de 1943, y en “Las tres voces de la poesía”, de 1953, Eliot establece las reglas que su propia escritura sigue. Apenas bastaría recordar lo que Carlos Chávez, el compositor mexicano, director de orquesta, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional y del INBA dijo en 1959 en Harvard:
Me han preguntado con frecuencia cuál será la posición del compositor latinoamericano frente a la dodecafonía. No creo que la posición del compositor latinoamericano tenga que ser distinta de la de cualquier otro compositor de cualquier otro país. Un compositor debe saber todo lo que se ha hecho antes de él en el campo de la composición, conocerlo bien y plenamente.
Es más o menos lo mismo que dice Eliot: “No hay duda de que si en nuestros días un poeta quiere aprender a usar la palabra, debe estudiar devotamente a aquellos que mejor la usaron en su tiempo”. Es lo que todos han leído en Eliot desde México. Pero no lo han leído en detalle, y sólo toman la parte que les parece adecuada, desde Octavio Paz en adelante.
En algo más están de acuerdo Eliot y Chávez. Dice el primero en la misma conferencia, apenas medio párrafo antes: “El desarrollo de la cultura no significa incorporar a todo mundo a la vanguardia”. Más claro que él, Chávez agrega, inmediatamente después del pasaje citado: “Pero no debe seguir ninguna regla al escribir su música, porque en música no hay reglas generales, sólo hay reglas especiales, reglas personales: las reglas de Wagner eran buenas para Wagner, y las de Schoenberg para Schoenberg”. Podemos afirmar entonces que la teoría de la despersonalización eliotiana ⎯que en México se volvió legión desde Octavio Paz y hace insoportable tanta poesía aplaudida que nadie lee y a nadie importa⎯ es sólo válida para su caso y para el de nadie más, a menos que se le traslade y modifique.
Y eso es exactamente lo que Leobino Zavala hizo al crear al personaje de Margarito Ledesma. En una comunidad tan solemne y autosuficiente como la mexicana, que jamás se ríe de nada y todo lo toma por el lado solemne, la pregunta por la naturaleza y unicidad del mexicano no podía sino conducir a libros infumables, discusiones interminables, infamias de todo tipo, siempre y cuando todo ese discurrir intelectual se diera dentro del marco de la más absoluta de las seriedades. Apenas tuvo más suerte Jorge Portilla al abordar, desde el empirismo más básico, la Fenomenología del relajo. La discusión sobre la naturaleza única del mexicano data por lo menos desde quince años antes ⎯y podría rastrearse mucho antes en el tiempo⎯ con la aparición del libro de Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, de modo que el libro de Paz no era realmente una novedad en el panorama de la cultura nacional.
La seriedad de las discusiones en los cenáculos filosóficos y culturales del país no fue ajena al culto notario guerrerense, como no lo fueron en ningún ámbito donde hubiera hombres cultos e informados. Pero su respuesta fue quizá la más inteligente, la más crítica y la más sardónica. Siguiendo los pasos de Octavio Paz, él también adoptó la teoría eliotiana de la despersonalización de la voz del poeta ⎯más típicamente pessoana⎯ para subvertir toda la discusión, y creó al personaje más subversivo de nuestra literatura.
No sólo se burla de Paz y los filósofos mexicanos, también invierte una conocida historia de la literatura: la del amanuense a quien se le entregan los originales de un texto con la encarecida petición de destruirlos: Max Brod y Franz Kafka. Lo que allá es la historia de un testamento traicionado (Kundera dixit) que impacta en toda la literatura occidental del siglo XX, acá es una burla en la que el prologuista se asume como un cándido receptor de la voluntad de un inédito poeta que en 1911 le hace llegar los manuscritos que quiere sean diligentemente editados. Como no podría ser de otra manera, la carta que acompaña dicho legajo se pierde y no hay forma de acudir a la única fuente adicional que legitime la historia que Zavala nos cuenta. La historia relatada está tan admirablemente construida que resulta asombroso que ningún crítico le haya prestado atención.
En una parte del prólogo, Zavala dice, con toda la seriedad que ello conlleva, lo siguiente: “Conquistado definitivamente por el encanto que, como sutil perfume, se desprende de sus páginas y por el candor de ese ingenuo poeta que, encerrado siempre en los estrechos límites de ‘esa bendita tierra que lo vio nacer’ y sin haber hecho en su vida otros viajes que los dos que son asunto de igual número de composiciones, ve las cosas a través de un prisma enteramente desconocido y extraño para nosotros, y del motivo más trivial, menos poético y de la menor importancia, hace ‘una hermosa poesía’ o ‘una agradable composición’, como él mismo las llama.”
La manera en que Zavala construye la historia y desliza, hábilmente, la sorna de burla a la seriedad imperante en aquellos días y los muchos que han seguido; la inteligencia con que adopta la teoría de la despersonalización no sólo para burlarse de ella, sino, más importante aún, para hacer mofa de las sesudas reflexiones sobre la naturaleza del mexicano que se efectuaban por esa época, y desde hacía mucho, constituye su genial respuesta a esa pregunta que tanto desvelaba a intelectuales de toda índole. Pues lo que Zavala hace es desacreditar a su personaje con epítetos y un estilo literario que en 1950 parecía ingenuo, inocente, torpe, frente a tanta seriedad y solemnidad ambiente. Si uno lee esos aparentemente ingenuos poemas de medio siglo, sin hacer los necesarios ajustes espacio-temporales, sin retrotraerlos a las fechas en que fueron supuestamente compuestos, ese interregno de entre siglos, el resultado es una lectura descontextualizada que modifica y altera el sentido crítico real de esa escritura. Basta revisar las relaciones entre personajes en los poemas para percibir que el habla de esa gente sencilla y pueblerina del siglo XIX no puede ser la que uno lee pensando como mexicanos de medio siglo después. En ese sentido, los juegos de espejos elaborados por Zavala son notables. En una “Advertencia preliminar”, dice Margarito Ledesma:
Viendo que ya van muchas notas y notas que pongo debajo de mis poesías y pensando que esas notas pueden motivar que los turbe y que no lean a gusto mis poesías y que se les vaya la idea y no las entiendan bien por andar leyendo las notas, he pensado que es mejor ya no poner más notas, sólo las que sean muy necesarias, pero otra vez quedan advertidos y bien sabidos que algunas poesías me las corrigieron algunas personas de muy buena voluntad y muy amigos del autor, y que no por no poner más notas vayan a pensar que desconozco el favor y que me desdigo, y que ya eso quiere decir que no me las corrigieron, pues eso no es cierto y ya saben que les estoy muy agradecido.
Su inútil y seguro servidor
El autor
Es casi imposible no traer a la memoria la relación de corrección que Pound realizó con Eliot, y que aquí Zavala no hace otra cosa sino burlarse de la autoridad del autor, innominado para mayor seña, con que firma. ¿Y cómo podría un poeta ingenuo, “encerrado siempre en los estrechos límites de ‘esa bendita tierra que lo vio nacer’ y sin haber hecho en su vida otros viajes que los dos que son asunto de igual número de composiciones”, tener semejante noción de autoría para firmar una advertencia defendiéndola precisamente del ejercicio corrector que podría poner en duda su autoría si no es a través de la fina ironía, cuando no de la abierta burla, satirizando la historia reciente de la poesía moderna?
Los personajes retratados en los poemas y su demografía ⎯puntualmente enlistada por Cortés Tapia en su prólogo, elenco que recuerda las innumerables notas a pie de página del propio Margarito, amanuense eliotiano de Chamacuero⎯ nos dan una idea del genius lírico que recorre las páginas del libro. Son casi como un eco de esa vida medida en cucharillas de café que Eliot menciona en su célebre “Canción de amor de J. Alfred Prufrock” (1917), por no mencionar que la advertencia de Margarito Ledesma en torno a las muchas notas en sus poemas, es una abierta sátira de las “Notas a la Tierra baldía” (1922) que Eliot adjunta al final del poema. Basta con cotejar ambos textos para percatarse cabalmente de ello.
Que Leobino Zavala ubique la aparición de los primeros poemas de Margarito Ledesma en 1911, y que de los subsiguientes que recibe en el tiempo no signifiquen que fueron escritos en no sabemos cuándo ni cómo, nos dan una idea de la inteligencia de su autor. Desaparecido de la página como tal, y presentándose como un mero amanuense, haciendo lo mismo que su personaje hace, esto es: des-autorizándose, Leobino Zavala nos entrega a su enigmático Margarito Ledesma, el más brillante hijo del Eliot despersonalizado, y su respuesta a la interrogante sobre la naturaleza única del mexicano es una profunda carcajada, una abierta burla a la solemnidad perpetua de la poesía mexicana.
Ciudad de México
17-18 de junio 2015
______
José Manuel Recillas (Ciudad de México, 1964) es poeta, traductor, editor, investigador literario y melómano. Ha publicado los poemario La ventana y el balcón (1992), El sueño del alquimista (1998, segunda edición 2015, en prensa) y Mahler (2015). En 2010 apareció su edición bilingüe Un peregrinar sin nombre, escritos fundamentales de Gottfried Benn, por la que en 2013 le fue otorgada la Cátedra Sergio Pitol del Centro de Estudios Superiores de Los Lagos, dependiente de la Universidad de Guadalajara. Desde 2012 edita las obras del poeta mexicano Juan Bautista Villaseca.