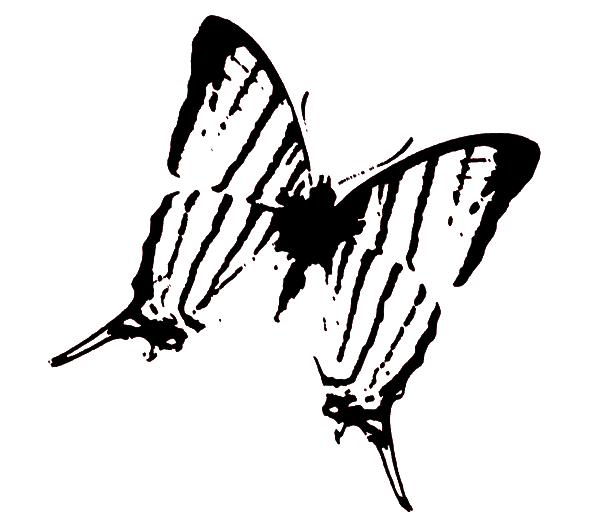Chester, el muchacho que nació descerebrado, apareció una mañana de domingo en casa de la niña Mila Cañas, en San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Era el inicio de la estación lluviosa y las primeras tormentas del año azotaban las azules montañas de la zona. La niña Mila era la hermana de la madre de Chester, es decir, su tía, y aunque no había visto antes al muchacho (los periódicos habían dejado de publicar fotos de Chester desde hacía ratos) la niña Mila entendió que la criatura que acababa de presentarse en su casa era él. Cómo llegó hasta ahí no se sabe, quizá nunca se sabrá. Se piensa que alguien lo condujo hasta la casa de la niña Mila, y que ese alguien aporreó la puerta y enseguida se esfumó. Esta familia, los Cañas, pasa grandes apuros para llegar a fin de mes, y encima sobrelleva enredos y tragedias familiares. Sin embargo, acogieron al recién llegado con resignación. Colocaron una maltrecha tijera en una recoveco del corredor, y ahí dormía el chico apuñando la bolsita inseparable en la que atesoraba pequeños objetos que recogía del suelo, la mayoría cosas que le gustaba chupar. Así fue como, entre el fogón y la pila, un poco a la intemperie, Chester Alexander encontró un espacio propio, quizá por primera vez. Parecía encantado. Se hacía un ovillo en su catre y ahí pasaba la noche como un cuyo gigante y silencioso. Ocasionalmente dejaba escapar un aullido lastimero salido de las profundidades de su existencia descerebrada, y que Carlos, el hijo mayor de doña Mila y primo hermano de Chester, silenciaba mediante el procedimiento expedito de arrojarle agua de la pila con ayuda de un huacal. Algunas noches se levantó tres veces a bañarlo, hasta hacerlo callar. Carlos asegura que nunca infligió castigos físicos a su supuesto primo, aunque admite que en una ocasión lo golpeó “un poco” con un cántaro de plástico. Es que la criatura supuestamente se afanaba en engullir un cabo de candela, no respondiendo a las órdenes de soltarlo.
Chester contribuía con las actividades de la casa, principalmente operando el molino manual (el aprendizaje tomó una semana entera), recogiendo leña o trasladando cargas que Carlos o Marvin, los hijos de la niña Mila, le encaramaban en la espalda. Era corto de estatura y, sin embargo, dicen sus familiares, poseía una admirable fuerza muscular. En una ocasión lo hicieron llevar un quintal de maíz, es decir, cien libras, desde la tienda de la esquina a la casa, un trayecto de casi tres cuadras. El muchacho resistió admirablemente.
La niña Mila es la hermana menor de Josefina (“Josfín” para la prensa), la madre de Chester. La familia está compuesta de once hermanos, más el padre y la madre que aún viven en Gotera. Salvo un hermano que guarda prisión en el penal de Ciudad Barrios, el resto se marchó a los Estados Unidos al inicio de la guerra. Los miembros de la familia tienen comunicación, y cuando es posible, se auxilian. Como se sabe, Josefina murió en el instante del parto, abandonando en el desamparo a Chester Alexander. Se desconoce quién es el padre, nunca salió a relucir su nombre en las notas de prensa. El chico pasó sus primeros años en el Hogar del Infante, el único albergue del país dedicado a acoger huérfanos. Según algunos testimonios sufría tratos abusivos a manos de los otros internos, aunque las autoridades lo desmienten. Para desvirtuarlo aún más, y a raíz de la fuga de Chester, las autoridades del hogar organizaron una rueda de prensa y gira por las instalaciones, y mostraron a los periodistas el camarote en que dormía el niño. En su lecho habían colocado una foto de él y también estaban los animalitos de peluche que damas caritativas le habían hecho llegar. Las autoridades también ofrecieron una explicación muy detallada de las normas por las que se guía la institución, y que harían imposible que ocurrieran abusos como los que se mencionaban. Lo cierto es que Chester escapó. Ocurrió durante una excursión al Zoológico organizada por el Hogar del Infante. Según uno de los inspectores que los acompañaron, Chester tuvo un acceso de terror al escuchar los rugidos de Jimmy, la pantera negra, que se alteró al paso de una ambulancia que llevaba la sirena puesta. Después no volvieron a verlo. Aquella fue la primera de varias escapatorias que signaron la vida de la criatura. Poco antes, durante su internamiento en el Hogar del Infante, trascendió que a pesar de los esfuerzos heroicos de su maestra, Chester nunca aprendió a leer. Lo más grave, sin embargo, era su incapacidad de articular palabra, aunque en ocasiones, sin razón aparente, dejaba escapar ese mugido lastimero arriba mencionado. Los especialistas del país que lo examinaron propusieron diferentes terapias para ayudarle, todas infructuosas. El director del Colegio Médico, el Dr. Glenn Carbajal, sostenía que en el país existían médicos bien entrenados y equipos sofisticados como para tratar la condición de Chester. Al mismo tiempo, un matutino de San Salvador, y el mismo grupo de damas que desde las columnas de ese matutino habían peleado por salvarle la vida —aun a costa de la salud de la madre—, organizaron una teletón para costear su tratamiento en un hospital de Houston, el mismo en que esas distinguidas damas se hacían atender sus padecimientos graves. La iniciativa no prosperó debido a la fuga de Chester.
Aquí empieza uno de los capítulos menos conocidos en la vida del muchacho, que estaba por cumplir los 12. Poco a poco, juntando fragmentos dispersos de información, ha sido posible rastrear medianamente sus andanzas. Agradezco a Marjorie Callejas, estudiante de último año del programa de Antropología que dirijo en la Universidad de El Salvador, por los datos que me han permitido reconstruir esta fase de su vida. Por ellos se sabe que Chester fue a parar a Cosigüina, departamento nicaragüense de Chinandega. En el puerto de Potosí, donde se le sitúa en esa época, Chester se alimentaba de animales salvajes, desechos de comida que recogía en los basureros (cuentan que el “spam” le fascinaba) y cosas que la gente le arrojaba. Valga decir que los vecinos de Cosigüina y El Viejo se habían acostumbrado a su pacífica presencia. La mayoría de ellos, descontando el infaltable sádico, lo dejaba en paz. Chester también se volvió ducho en cazar zorrillos, que rastreaba hasta sus propias madrigueras. Incapaz de hacer fuego, los devoraba crudos. Iba detrás de cualquier animal salvaje que pudiera atrapar, y aprendió a coger peces con las manos. También se habituó a ramonear las hojas de cierta variedad de espino que crece en la región, en parte para alimentarse, en parte, según parece, por razones medicinales.
Uno de los aspectos más fascinantes de esa época se relaciona con su encuentro con un misterioso marino salvadoreño, Misael Luna. Este operaba bajo contrato de la Iniciativa de Carey del Pacífico Oriental (ICAPO), proyecto multinacional que hace unos años desveló la reaparición de la tortuga carey (Eretmochely simbricata) en aguas del golfo de Fonseca. Luna tenía a su cuidado, entre otras cosas, la instalación de equipos GPS en los caparazones de los quelonios, recurso invaluable para rastrear sus desplazamientos y coordinar su protección sostenible. Valga hacer notar que por varias décadas la tortuga carey se dio por extinta en el golfo de Fonseca.
Aparentemente, Luna y Chester se conocieron por casualidad en el derruido muelle de Cosigüina. En la década de los setenta del siglo pasado la instalación cobró relevancia ya que en ese punto atracaba el ferry que comunicaba El Salvador con Nicaragua, y por ende, con el resto de Centroamérica (como se sabe, la comunicación terrestre entre El Salvador y Honduras quedó interrumpida por varios años a raíz de la guerra de cien días entre los dos países, ocurrida en 1969). Chester estaba sentado en una piedra afuera del comedero de Cosigüina dedicado a chupar un caracol que había recogido esa mañana en la playa. Un hermoso ficus daba sombra a la escena. Luna se acercó a él y sin mayor preámbulo se puso a relatarle el encuentro que había tenido esa mañana con una concentración de dos mil tijerillas cerca de una de las islas del golfo. Por profesión, o por afición, el marino estaba bien entrenado para reconocer la avifauna de la zona. Después de identificar la especie por su nombre científico (Fregata magnificens), Luna describió los juegos de las tijerillas jóvenes, y la forma en que se recogían al atardecer en sus dormideros en una de las islas. El marino se había acomodado en una mesa cercana al chico. Una de las hijas de la tendera le trajo una cerveza. Chester lo observaba atentamente, pero en ningún momento dejó de chupar el caracol. Por momentos se lo sacaba de la boca, observándolo como si tratara de identificar las partes más suculentas, y enseguida volvía a chuparlo. Al volver con la segunda cerveza, la muchacha le explicó discretamente al marino que Chéster no podía entenderle. “Es como un animalito”, susurró. Igual que si no la hubiera escuchado, una vez que la chica se retiró Luna continuó relatándole a Chester las maravillas del golfo y el trabajo que hacía en sus aguas.
Al mediodía siguiente volvieron a encontrarse. Chester estaba sentado en la misma piedra, chupando el mismo caracol como si nunca se hubiera movido de ahí. El marino ordenó una cerveza y se acomodó junto a él. Esta vez se puso a relatarle un incidente ocurrido una oscura mañana de invierno antes de que estallara la guerra, cuando Luna aún no estaba metido en lo de las tortugas sino que se dedicaba a hacer levantamientos batimétricos para el Gobierno. Sucedió que se había detenido en unos de los puntos más profundos del golfo, 29 metros de profundidad. La temperatura rondaba los 33 grados. El equipo de navegación marcaba las coordenadas precisas que se requerían en ese momento. El mar refulgía con ese brillo de las mañanas de marzo, que le confiere la textura de un celentéreo gigante y metálico. La inmensidad de su presente desfiló ante él, silenciosa, como un convoy de recuerdos.
—En ese momento supe que había alcanzado un punto del cual ya no se regresa —dijo Luna con su tostada voz de fumador—, la mirada hundida en un punto lejano, quizá aquella misma isla en que las tijerillas se recogían al anochecer—. Las islas desaparecieron. El cielo desapareció. Apenas quedó el mar. O quizás tampoco era el mar.
Así habló el marino, pero luego se interrumpió para ordenar dos platos de punches, uno para Chester, otro para él. Pidió una segunda cerveza. El muchacho se mantuvo imperturbable, sus ojos enormes y negros que nunca parpadeaban fijos en el hombre que lo había escogido como oyente. Luna se empinó el resto de la cerveza y tomó a Chester de la mano. Suavemente lo condujo lejos de la sombra del ficus y ambos quedaron expuestos al sol, que en Cosigüina es despiadado. Chester se dejó llevar dócilmente. El marino se enfrentó al sol y abrió la boca. Permaneció así unos segundos, como si tuviera un panel solar en la garganta. Luego tomó al niño descerebrado de los hombros, e inclinándole la cabeza, le hizo repetir la postura. Tuvo que abrirle la boca —sin esfuerzo, porque Chester se amoldaba fácilmente a los caprichos de los seres humanos— y por unos instantes la luz solar le entibió el paladar. Días después los vieron juntos, a bordo de la lancha de Luna. Como siempre, el marino hablaba y Chester escuchaba o parecía escuchar. Ahora tenía zapatos y una cachucha. Pero ni el calzado ni la cachucha duraron. Unos días después, cuando pescaba en la playa, desaparecieron. El niño descerebrado apenas reparó en esa pérdida, como si nunca hubiera tenido zapatos ni cachucha, y como si no le importara.
En este momento Chester Alexander se nos pierde, y no volvemos a saber de él sino hasta un año y medio después, cuando aparece en la casa de la niña Mila, en San Francisco Gotera. Cualesquiera que fueran las circunstancias que lo condujeron a la vivienda de su tía, lo cierto es que se presentó, por así decirlo, con el aroma marino impregnado en la piel. La vida en Morazán transcurría sin mayores sobresaltos. Si se deja de lado su casi perruna existencia podría decirse que aquellos días, al lado de su familia política, fueron para Chester lo más parecido a la felicidad hogareña. Sin embargo, un incidente inesperado, del que existen apenas referencias, puso fin a esa etapa. Parece que el muchacho volvía a casa una tarde, cuando un borrachín descamisado salió abrupatamente de un expendio de licor y se dedicó a acosarlo. Aparentemente molesto porque Chester lo ignoraba, lo empujó y lo pateó. El chico escapó trastrabillando a la esquina. Ahí se topó con el autobús departamental, que en ese momento recogía pasajeros con destino a San Salvador. El cobrador lo tomó del brazo y prácticamente lo empujo dentro de la unidad. Así se produjo su regreso a la capital. Durante el trayecto, una muchacha que se dirigía a la ciudad a buscar colocación como doméstica, lo escogió para contarle la historia de su vida y las razones que la empujaban a probar suerte lejos de Gotera. El cobrador eventualmente reparó en la peculiar condición de Chester, y al llegar a la Terminal de Autobuses de Oriente, lo echó del autobús.
A unos pasos de la terminal se encuentra el mercado de mayoreo La Tiendona, el mayor depósito de frutas y verduras de la capital, y ahí se dirigió Chester siguiendo los pasos de la muchacha que le había confiado la historia de su vida. Siendo un lugar idóneo para procurarse alimentos, Chester se instaló con toda naturalidad en el mercado. Pasaron los días. Las locatarias lo trataban bien. Recibía un tomate aquí, un mango, un guineo o una hoja de plátano con arroz allá, y en la noche se echaba a dormir en cualquier rincón, sobre un rimero de cartones por ejemplo. A diferencia de la casa de sus tíos en Morazán, en el mercado Chester no estaba obligado a trabajar ni cargar nada, y si alguno lo fastidiaba las locatarias salían en su defensa. Por pura broma, se supone, alguien le había atado un cordel a la cintura, lo que no parecía molestarle. Las hijas casi adolescentes de la niña Dolo, que tenía un puesto de botica naturista en La Tiendona, jugaban a veces con él tirando del cordel, y él lo toleraba sin ofenderse nunca. Esta misma cuerda fue la causa de que Chester desapareciera un día del mercado. Pasó durante la visita de un personaje cuyos negocios lo llevaban con frecuencia al mercado. “Cliffhanger” le decían, era bilingüe, alegre y bien parecido, y se desempeñaba como una especie de supervisor de cobranzas. Entre sus competencias estaba garantizar el cumplimiento de las cuotas por servicios de protección que las locatarias, igual que todo el mundo en este país, tenían que abonar. Pero Cliffhanger no era solo un cobrador. Está función recaía más bien en rapaces que actuaban bajo su mando, que él se había encargado de reclutar y capacitar, y que lo adoraban. El joven (no pasaría de los 30 años) supervisaba varias tiendas del centro de la ciudad, y en ocasiones hacía de mediador para resolver los frecuentes conflictos que se suscitaban entre las locatarias. Lo habían deportado de los Estados Unidos después de purgar una condena por portación ilegal de arma de fuego, pero su pinta no era feroz. La jefatura de la mara El Trencito, que él consideraba su verdadera familia, lo apreciaba mucho.
Esa tarde Cliffhanger descubrió a Chester en el umbral de una de las entradas del mercado (Cliffhanger usaba siempre puertas distintas para ingresar y salir del mercado, y rompía patrones en lo relativo a los días de visita). Le cayó bien. El chico estaba absorto en chupar un pequeño aislante de cerámica y sus ojos negros reflejaban los cuerpos sudorosos que poblaban el mundo a esa hora. Cliffhanger se abrió paso hasta él.
—Ey, bato, todavía no es la hora de almuerzo, le dijo sonriendo.
Chester se le quedó mirando en silencio.
—I see, you’re one of those quiet guys… I like that —se dirigió a él en inglés.
Después de pensarlo unos segundos, lo tomó de la punta de la soga y se lo llevó. Aparentemente a Chester le agradó la sensación de ser arrastrado, pues no opuso resistencia. Se dejó llevar, como por una corriente suave. La existencia para él era así.
Cliffhanger lo condujo hasta un cuchitril húmedo en un agujero llamado Cuscatancingo. Lo hizo sentar en una mesa y le sirvió una cerveza. Era americana. Chester la tomó con ambas manos y se la empinó como si fuera agua. Y luego otra. “Batooooo”, exclamó Cliffhanger, “sos un ladrillo seco”. Esa noche lo llevó a presentar al resto del grupo. “Mi hermano Jack”, les dijo a los seis personajes que estaban congregados en una salita-comedor bebiendo cerveza y fumando mota. Dos adolescentes, una de ellas con un bebé regordete en brazos, se acercaron curiosas a contemplarlo. Ambas eran bien parecidas. Los de la mara El Trencito recibieron a Chester como a un hermano más. Uno que parecía un alambre, de nombre “Vicious”, le retorció los dedos de la mano para enseñarle la forma correcta de saludar. Al rato todos estaban dándole un apretón. Pero Chester no esperaba lo que vino a continuación. El grupo entero empezó a patearlo y golpearlo. El castigo duró varios segundos, y no es necesario informar que el muchacho no protestó ni se quejó. Soportó la paliza estoicamente, como un superhéroe de caucho, suscitando la admiración del grupo, cuyos miembros ahora se lanzaron a abrazarlo y felicitarlo por salir airoso de la ceremonia de iniciación. Uno de los jóvenes le ofreció una cerveza y otro un enorme puro de marihuana. Chester se sentó a disfrutar el alcohol y el humo. Además, una de las chicas, la que no tenía bebé, le sirvió una chuleta.
—¿De veras es tu hermano?”, preguntó inocentemente un joven que parecía de buena familia al que llamaban “Ricochet”.
—Es mi bro de La Tiendona —respondió Cliffhanger, y eso pareció bastar.
—Habrá que llevarlo a cuetear —dijo Ricochet.
—Ha de ser bueno con el cuete… se le ve en lo achinadito —dijo Vicious, que estaba impresionado con la nueva adquisición del grupo, y que también era algo achinadito.
La muchachita que había traído la chuleta se acomodó en las piernas de Cliffhanger.
—Bueno, ¿y qué, para nosotros no hay? —preguntó abarcando con sus manotas las deliciosas nalguitas de la chiquilla.
Una soleada mañana de domingo llevaron a Chester a probarse en el campo de tiro. El lugar escogido fue el predio de una antigua fábrica de pantalones incinerada a inicios de la guerra. El terreno estaba destinado a la construcción de un nuevo centro comercial gringo, pero las obras no arrancaban aún. Cliffhanger sacó una Beretta 9 milímetros. Vicious quiso disparar primero, pero el líder se la entregó directamente a Chester, diciéndole al chico que parecía construido de alambre que pronto iba a tener la oportunidad de usarla, y con un blanco de verdad. Fascinado aparentemente con la refrescante sensación del acero, Chester se llevó inmediatamente el cañón a la boca y empezó a chuparlo para horror de sus compañeros.
—Hey, men, ¿what are you doing? ¿Are you mad? —dijo Cliffhanger, pero sin enojo, más bien divertido con la ocurrencia.
Enseguida le tomó la mano y se la acomodó correctamente en la empuñadura. El muchacho pareció embelesado con el peso, la combinación de metales y madera, y la equilibrada, morbosa finura de aquel prodigio. En eso estaba cuando descubrió el gatillo, que aumentó la sensación de placer que en apariencia ya experimentaba. De seguro le encantaron las delicadas muescas de esa curvada pieza. El blanco era un cartón de huevos con una x dibujada con pintura de aerosol y que estaba clavado a un árbol de morro. Chester le descargó la tolva entera, sin pestañear. “Guauu”, dijeron al unísono sus nuevos compañeros. En ese momento lo rebautizaron “Silent Killer”. En la noche celebraron con abundante ron y cerveza y chuletas, el plato favorito del líder del grupo. Una chica nueva apareció en escena. Summer. Se teñía el pelo hasta lograr un efecto parecido al de un atardecer en la costa salvadoreña, y Cliffhanger se la tenía reservada a Chester. La muchacha era pequeña y bien construida, y horas más tarde relató que la única manera de describir la experiencia orgásmica que acababa de tener con Chester sería compararla con una lancha rápida cargada de cocaína que se hubiera lanzado a toda velocidad por sus arterias. Chester seguía sin tener una habitación propia (dormía en la sala-comedor-cocina-sitio de reuniones), pero Cliffhanger le entregó una colchoneta, más mullida que su litera del Hogar del Infante. También le regaló un par de zapatos deportivos de suelas amarillas, con puntos fosforescentes y brochazos púrpura en las paletas. No se parecían a nada que hubiera tenido antes. Eran tiempos dichosos. Chester y Summer se clavaban horas enteras frente al televisor a disfrutar viejas series de Bugs Bunny. Para colmo de felicidad, el grupo había descubierto accidentalmente la pasión de Chester por el spam, y no faltó ya este producto en la despensa.
Una mañana, Cliffhanger salió temprano acompañado de Vicious y otro compinche, “Yankee Doodle”. Regresaron a la hora del almuerzo a bordo de un viejo pánel de entregas cargado de cuatro bicicletas relucientes, cómo recién salidas de la tienda. Esa tarde Cliffhanger decidió que iban a salir a estrenar. Chester no sabía de bicicletas, pero Cliffhanger le tenía un afecto especial y lo llevo consigo en el portaequipajes. Chester disfrutaba el efecto del viento en el rostro, sus amigos lo notaron a pesar de su perenne inexpresividad. A eso de las cinco de la tarde las cuatro bicicletas, cuatro vórtices de polvo, se detuvieron frente a la entrada de una comunidad cercana. Las pupilas de los integrantes de la mara El Trencito se dilataron aprensivamente, menos la de Cliffhanger, que guardó una especie de silencio respetuoso, clavado en la basura desparramada frente a la entrada del polvoriento caserío, como si meditara. Sin decir palabra extrajo la Beretta de la bolsa del pantalón, puso tiro en recámara (imitado por Yankee Doodle, que llevaba una Star .38), y se la acomodó en la cintura. Entraron a toda velocidad a la miserable ratonera lanzando gritos de guerra, como apaches de las películas del Oeste. Muy pronto, como era de esperarse, sus encarnizados enemigos de la mara “Pepeto Crazy Dudes” salieron de sus residencias con abundante cohetería y abrieron fuego graneado, en lo que se destacaron los más jovencitos. Cliffhanger y sus amigos enfilaron hacia el final del pasaje, que acababa en un barranco que era el basurero principal de esa comunidad. Pero no todos alcanzaron a llegar. Ricochet quedó tendido entre dos tubos de cemento empotrados al final del pasaje. Ni siquiera alcanzó a llegar al basurero. El resto se perdió por la cascada de latas, frascos, botellas, cajas de cereal, papel mascado, llantas usadas, muñecas destazadas, toallas sanitarias, insertos publicitarios y otros desperdicios y podredumbres de la vida moderna, esperanzados en salvar la vida. A media ruta de la nauseabunda quebrada, la bicicleta de Cliffhanger volcó. Rodaron. Había sangre en uno de sus codos. La Beretta se le deslizó de las manos. Chester se apoderó del arma y apuntó hacía el origen de los estampidos con tal acierto y cadencia que dos de sus perseguidores se desplomaron inmediatamente, mezclándose con la basura. El resto se parapetó como pudo. Cuando ya no quedaban tiros en la tolva, Chester se perdió. De sus amigos sólo quedaban rastros de sangre y aullidos. No volvió a verlos. Sus piernas lo llevaron a lo largo de la quebrada hasta que eventualmente saltó a una carretera que bordeaba el volcán. Siguió andando. En ese momento cumplía 15 años. Anochecía, pero los detalles fosforescentes de sus zapatos lo protegieron de la neurosis rencorosa y revanchista de los automovilistas. Pasó por debajo de un túnel, avanzando por un vasto enrejado de calles donde nadie le prestó atención. Los ruidos de la tarde le jugaban todo tipo de pasadas y el olor de las fritangas, que a esa hora crepitaban en las aceras, le enloqueció las mucosas. En cierto momento se detuvo a humedecerse los labios cerca de una alcantarilla, sólo un minuto, como si su vocación fuera el movimiento perpetuo. Enfrente del estacionamiento de un supermercado al que afluían apresurados compradores, se detuvo a ver a un hombre que le llamó poderosamente la atención. Era un demonio descamisado, recio, mugroso con una piedra enorme en la mano. Gritaba cosas incoherentes, como si hablara en lengua. El vigilante del supermercado, un tipo con una escopeta enorme, se desentendió del escándalo, entretenido con su móvil, y tampoco miró cuando el vago le desbarató el parabrisas a un lindo Audi deportivo de una pedrada. Enseguida el perturbado se perdió por la avenida vociferando y amenazando a los automovilistas. Chester Alexander se agachó a recoger una de las esferitas del parabrisas roto y se la puso en la boca. Empezaba a cogerle el gusto cuando apareció el dueño del Audi. Estaba hecho un energúmeno. Sólo había dos carros de ese tipo en el país, el otro era propiedad del hijo del Presidente. El dueño dejó caer la bolsa de los comprados, extrajo una Walther P-380 que ocultaba debajo del ruedo del pantalón y le dejó ir tres tiros a Chester. Chester cayó, o más bien, se sentó en el piso, como si de repente se le hubiera bajado la presión. No soltó la esferita de vidrio.
El caso llegó a los periódicos. La joven periodista de un medio digital descubrió que el supuesto delincuente al que se acusaba de romperle el vidrio al Audi era nada menos que Chester Alexander, que resistió magníficamente todas las presiones de la policía para hacerle admitir su culpabilidad. El vigilante del supermercado lo había señalado como el autor del vandalismo. El caso tomó un giro inesperado al desvelarse que el ofendido era el nieto de aquella dama de alcurnia que en sus columnas de opinión había abogado por salvar la vida del niño descerebrado, aun a costa de la salud de la madre. Al final todo se arregló, con entera satisfacción de las partes, como suele decirse. El propietario del carro atravesó sin magulladuras el sistema judicial gracias a su abogado, el doctor Londoño Pérez Macal, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien armó exitosamente su defensa a partir de un genial argumento: el propietario del Audi había herido a Chester en un momento de “miedo supremo”. Al final, hubo conciliación. La familia del joven convino en pagar quince mil dólares a Chester. Dada la condición especial del muchacho se designó como tutora universal de sus bienes a la niña Mila Cañas, que se lo llevó consigo a San Francisco Gotera.
Y aquí acabaría la historia, de no ser porque Chester volvió a desaparecer. O se largó, sepa Dios. Según una indagación de la misma Marjorie Callejas, mi alumna en el programa de Antropología de la universidad, Chester volvió a Cosigüina. Pero aparentemente no volvió a tener trato con humanos (salvo, cuentan, contactos esporádicos con el marino Misael Luna). Un muchacho de la zona que se gana la vida guiando turistas gringos al cráter del volcán, le informó a Marjorie que Chester vivía refundido en lo espeso de la montaña, donde se ha integrado plenamente a la vida silvestre, a la par de los monos congo (Alouatta palliata) que la habitan. En esa existencia, según el guía, Chester aprendió a imitar los aullidos con que se comunican esos primates, y en ocasiones, si hay suerte, se pueden escuchar sus gritos desde la orilla del cráter, poco antes del anochecer.
Róger Lindo (1955) es periodista y escritor salvadoreño. Su poemario Los infiernos esplendidos fue publicado en San Salvador en 1998 por la Dirección de Publicaciones de CONCULTURA. En 2007 la editorial Verbigracia, de España, edito su novela El perro en la niebla. Reeditada en San Salvador en 2011.