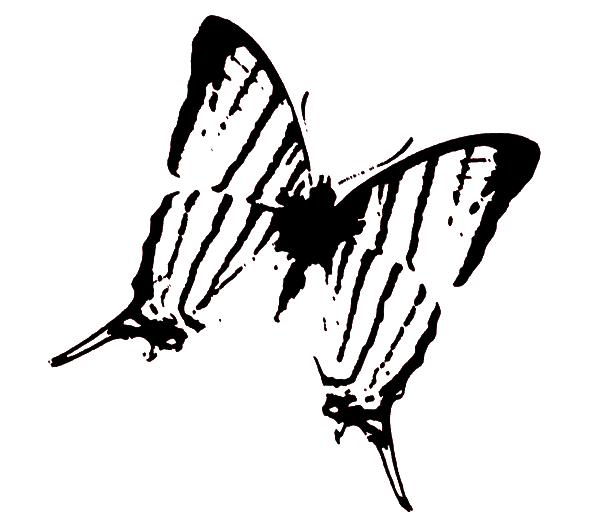Ficción y violencia en la narrativa salvadoreña de posguerra
El poder no cesa de interrogarnos, de indagar, de registrar: institucionaliza la búsqueda de la verdad, la profesionaliza, la recompensa. En el fondo, debemos producir la verdad como debemos producir riquezas, hasta debemos producir la verdad para poder producir riqueza(….)Después de todo, somos juzgados, condenados, clasificados, obligados a deberes, destinados a cierto modo de vivir o de morir, en función de los discursos verdaderos que comportan efectos específicos de poder.( Foucault, 1988, p. 28)
Digamos adiós a la falacia de la historia única. El duelo se sostiene sobre los hilos de la ficción y éstos se han desdibujado en el espejo de sangre que se llama posguerra. Sustantivación de las profanaciones o ejercicio de encontrar alguna razón íntima, recontarán lo que para los novelistas es una nación y su imaginario telúrico. No hay interés por sostener desde las letras y la verdad de un realismo testimonial la idea de una república, mucho menos de arraigarse en una madre nación. Solo la ficción salva a la narrativa de posguerra: Creo que así estaremos más cerca de la vedad si entendemos ficción como invención, como creación activa y prospectiva, como aquello que nos permite vernos más allá de la inmediatez de los hechos. Así la ficción resulta responder a una necesidad antropológica y no a un simple lujo de ociosos (Baldovinos, 2012, p. 150)
En la era de las democracias de baja intensidad, la misoginia y la violencia el discurso de paz encarnará numerosas batallas desde una literatura desencantada, cruel e ignominiosa, capaz de hacer temblar no solo el andamio formal del texto narrativo sino lo esencial en el canon tradicional: la estética. El decoro, la sobriedad y la verosimilitud se construyen desde la absurda y abyecta versión del duelo. ¿Duelo de quién?
El novelista entonces no estará sentado en banquillo de los acusados para responder a los académicos y tosigosos arcángeles de la estética acerca de la razón y de la verdad porque la historia es una versión cruenta desde la polifonía de la violencia. Es así, la violencia es la voz que argumenta y desde ella los hijos de una narrativa cargada de fuegos y de trampas aniquilan el ser anterior.
La vida, la utopía, la esperanza y las manifestaciones artísticas comprometidas claudicarán frente a un mundo plagado de ruidos, de estridencias y de traiciones anunciadas desde el seno mismo del poder y sus contradicciones. En lo singular de cada texto encontraremos espacios donde el sujeto se dibuja y desdibuja desde un proyecto en crisis
La muerte y la locura en los cuentos de Salvador Canjura
Comenzaré hablando de Salvador Canjura con el texto “Vuelo 7096”. En sus cuentos construye una narrativa singular, fundada en unos personajes que transitan de la normalidad a la locura y de la locura a la muerte. Pero antes bien su identidad está situada en el nomadismo, en el no ser que destruye lo sagrado: la memoria y el arraigo. Es la poética del no ser y del nómada, que se juega su ser material, la corporalidad. Desde lo íntimo, Canjura nos hace transitar hacia lo exterior decadente. Una neurosis colectiva y absurda que deconstruye y desacraliza la vida. Lo único que le queda a un ser humano que ha perdido todas las esperanzas es el cuerpo. Con él hace lo posible de sobrevivir. En el cuento “Un niño muy latoso con sesos de tomate” se narra la historia de dos niños que se muestran sus sesos al aire para conseguir la conmiseración de la gente y con ello dinero: ¡Mire que abrirse la cabeza de esa manera! Había que estar enfermo, o muy hambriento, o tenerle mucho amor al dinero. ¡Porque sí que conseguían sus centavos! Como que se habían puesto de acuerdo. Nunca se les miraba juntos pero, ¡A la perica! Sí que jodían con sus cabezas destapadas. Uno con sesos de hongo y de coliflor, el otro con sesos de tomate. Ya nos tenían alterados los nervios. Ni siquiera en la época de la guerra estuvimos tan mal de la presión, y eso que aquí se daban de balazos que era de todos los días, que hasta teníamos que andar con cuidado para no patear los muertos. (Canjura, 2012, p. 11)
La posguerra empieza por mostrarse cual fábula, o espectáculo “guliveriano” en el que los signos de racionalidad solo son posibles bajo una lógica de violencia aceptada y compartida. Ritos de violencia. Muestra a unos personajes constantemente expuestos a develar, a generar incertidumbre como el caso de la señora del cuento anterior, que oculta los dos cadáveres de los niños latosos debajo de su cama: La única que se acuerda todos los días soy yo, porque cada mañana, nada más levantarme, miro las calaveras que me trajo el cazador que encontró a esos diablos a la orilla del río, medio comidos por los cangrejos. Por eso le advertí que no barriera debajo de mi cama. Y ya ve, por bruta se llevó el susto de su vida. (Canjura, 2012, p. 15)
Estamos entonces, frente a una sociedad integrada por desviados, por sujetos que no anhelan nada sino que se suscriben a la sobrevivencia de los días. ¿Cómo argumentar entonces la causa de la locura en los personajes?
. Hay una idea que Foucault sostiene en la “ Genealogía del Racismo”, según la cual en el estado moderno las desviación o locura es el principal hecho en oposición a la pureza(razón): Lo que el discurso revolucionario designaba como enemigo de ciase, en el racismo de Estado llegará a ser una especie de peligro biológico. ¿Quién es ahora el enemigo de clase? Y bien, es el enfermo, es el desviado, es el loco. (1988, p. 74)
Como en otro cuento titulado “La mano blanca”, donde hay también una referencia a lo ideológico, lo racista y a lo exótico de la revestidura de los personajes de posguerra: Mi nueva mano es blanca y pecosa. Sus dedos son delgados y sus uñas tienden a crecer con mayor rapidez que las de la otra mano. Apenas se distingue la cicatriz en el punto de unión con el brazo que antes estaba mullido. Se confunde con el brusco cambio de tonalidades de la piel, del blanco al moreno. Durante los días que siguieron a la operación, me apenaba que me vieran por la calle. Era igual de desagradable que cuando antes se detenían a observar mi muñón. Pensé que podría utilizar guantes, pero era absurdo. No los habría soportado mucho tiempo, debido al clima del trópico. .(Canjura, 2012, p. 61). Claro, también está lo simbólico en alusión a la operación paramilitar, aunque este énfasis y conjetura sea mío, es decir “La mano blanca” rareza del trópico, violencia revestida por los guantes del poder. Deformidad de la violencia. Continúa aún desde una imagen de reconciliación, estrechando el implante blanco con la oscuridad de la otra mano.
La violencia que se justifica en torno a los desviados como se abordara en Foucault, aparece en la narrativa centroamericana reiterante, así la ubicamos en el personaje aparentemente loco de “Los muertos a otro lado”. Este personaje entierra a muertos que le son aventados por alguien o un grupo anónimo en el patio. Todos los días caen muertos por el muro trasero. Hasta que un día uno de los muertos es su hermano: A los diez días, cuando me iba ya a dormir, escuché otro golpe. -¡Puchica! ¡Ya empezaron con la jodedera! Fui con la pala a buscar al caído. Lo alumbré con la lámpara y vi que era mi hermano. Le habían puesto en la garganta un alambre con púas, que se le había clavado bien profundo. La sangre estaba seca. Le habían cortado la lengua. Para él cavé una tumba grande. Lo dejé profundo, para que los perros no los desenterraran. Le recé varios padrenuestros y hasta un credo, pero me salió mal porque no me acordaba como iba. .(Canjura, 2012, p. 30)
Otro texto intrigante y capaz de suscitar nuevas sensibilidades sobre los ejes temáticos de la posguerra es “El Perro en la Niebla” de Roger Lindo. Interesante ficción de un ex revolucionario que nos reconstruye el tránsito o proceso iniciático de un o intelectual burgués y su relación dinámica con las clases obreras. Se presenta a sí mismo desde el símbolo del perro y su marco difuso, en un plano ontológico de futuro, es la neblina. Su personaje principal es Guille y nos hablará del gran signo que deconstruye : “La paz”, pronuncié en voz alta y pausada frente al espejo, alzando el vaso, mi ser resumido en una sonrisa enigmática y sin bigote. Pero toda paz presupone cierta pérdida pensé.”Ciert..ta pér…di…da”, dije sonriente y sorbí la mitad del whisky. Yo mismo, antes de salir de mi provincia, tuve que abandonar la .357.Ahora sí que estaba solo: sin trabajo, sin Ana Gladys, sin mi mágnum…Miento, si tenía trabajo: cambiar de nombre, dirigirme a Hollywood, cazar a uno de los de mi raza.”(Lindo, 2008,p.221)
Interesante resulta, citar a Foucault nuevamente para nuestra propia tesis sobre la paz en la ficción: La guerra es la que constituye el motor de las instituciones y del orden: la paz, hasta en sus mecanismos más ínfimos, hace sordamente la guerra. En otras palabras, detrás de la paz se debe saber ver la guerra; la guerra es la cifra misma de la paz. (Foucault,1988, p. 47)
A lo mejor exista una tendencia por mostrar desde la experiencia del propio novelista un rasgo de su vitalidad: lo biográfico. Como en el caso de la novela de Roger Lindo o en las novelas de Horacio Castellanos Moya. Sin embargo la voz narrativa y el tejido de la ficción abandona esta única intención y logra una nueva verdad, contradictoria pero estéticamente novedosa: la metáfora de posguerra, expresada en el discurso protagónico.
Así, en otra novela El sueño del retorno de Horacio C. Moya es fácil advertir cómo el sujeto protagónico no encuentra paz aunque su conflicto principal no sea con la guerra sino con él mismo. Su propia guerra hacia su memoria. La metáfora de la desmemoria: el sueño.
En esta novela el protagonista está marcado por la des- razón que le produce el exilio. El exilio es violencia, violencia del estado y de la organización a la que una vez perteneció: Un encanto Pico Mollins, que nunca me cobró una sola consulta, desde que llegué la primera vez recomendado por una colega periodista que le hizo saber la indigencia que yo padecía como consecuencia de tener que vivir en un país ajeno para evitar que mis connacionales me destazaran, como a tantos otros les había acontecido (Moya,2013,p.10)
El personaje es un periodista que necesita de psicoanálisis y de tratamientos para llegar a él mismo. Atravesado por el desarraigo de no encontrar ni en la familia, ni el país alguna razón para ser un hombre de utopías, reflexiona sobre lo intrincado que resulta el presente. El presente es el cuerpo de la violencia: …desde ese lejano momento comprendí que el origen de la violencia está en el deseo del hombre de apoderarse de lo que no le pertenece valgan la redundancia y el tono pontificio (Moya, 2013,p. 75)
La conciencia y la ficción
Existen dos espacios que forman la conciencia del ser contemporáneo y estos son el espacio nómada y el espacio estatal. Los poderes políticos no reconocerán abiertamente que en nuestro siglo, ellos siguen estando construidos sobre la base de los antiguos poderes.
En “Elogio de las profanaciones” de G. Agamben hay algunos rasgos interesantes que nos pueden ayudar a entender el conflicto de los personajes de posguerra: Desde el punto de vista del estado, la originalidad del hombre de guerra, su excentricidad, aparece necesariamente bajo una forma negativa: estupidez, deformidad, locura, ilegitimidad y pecado. (Agamben,2005, p. 361)
Aún dentro de una lógica diagramada para la escritura creativa y para los proyectos de fin de siglo, la literatura busca una vía de regeneración tanto estética como axiológica. La legitimidad de esa búsqueda por la conciencia y la resolución del duelo es quizá en términos muy humanos la veta que orienta la nueva producción narrativa.
En las novelas por ejemplo, hay una intencionalidad fija por situarnos en el mundo de los protagonistas. La primera persona del discurso, el recorrido hasta cierto punto testimonial de los acontecimientos, sin embargo la mirada es muy íntima y escatológica. Interesa la muerte como signo habitual y ritual. Ya no hay por qué instaurar nuevas hazañas sino la vida misma se convierte en una embestida frontal.
La desacralización y la precariedad como correspondencias en una paz silenciosa.
G .Agamben nos describe como el acto de lo que solemos llamar religión está formado por una separación de las realidades humanas. Cómo a través del sacrificio el hombre alcanza la plenitud. Satisface a unos dioses entregándoles el corazón o los hígados. ¿Qué sentido tiene esta afirmación en la literatura de posguerra? ¿Cómo ubicar lo sagrado y lo profanado? Los planteamientos políticos de finales de los setenta y ochenta implicaron en las sociedades centroamericanas una serie de revalorizaciones acerca de los procesos de libertad y de justicia social. Los mismos que les llevaron a organizar de manera religiosa la separación de lo mundano con lo sacrificial. Sacrificarse era parte de los valores éticos y humanos. El “ethos” de unos personajes condujo a la exclusividad del testimonio como en “Un día en la vida” de Manlio Argueta y otras novelas de corte testimonial.
Esas maneras estaban estructuradas bajo principios éticos y luego militantes que se manifestarían de formas muy variadas en el conflicto armado y con mayor complejidad en el momento posterior al conflicto. Los cuerpos entregados a la religión de la guerra. La guerra es el gran signo que aún no es posible abandonar porque se no hay límites claros entre su finalización como espacio de violencia y no finalización como acuerdo histórico. Qué común entonces, es recontar desde ¡ Los muertos a otro lado! los cadáveres, signos todos de lo sacrificial. Imágenes que en la posguerra siguen teniendo un encuentro bestial con la realidad: En esos meses tiraron hasta tres cadáveres por semana. Gordos, flacos, niñas, viejas, barbudos, calvos. Venían con disparos en el pecho o machetazos en la barriga. Lo único que podía quitarles era los pantalones o las faldas. Al mes, afuera hice un rótulo bien grande para que un ciego lo leyera aun en lo oscuro: “ESTA ES UNA CASA DECENTE. VAYAN A TIRAR SUS MUERTOS A OTRO LADO”(S. Canjura, página 27)
Profanar nos expondrá Agamben es una manera de negligencia. Inequívocamente se mueve la distancia entre lo sagrado y lo no sagrado. La narrativa de finales de los años setenta intentaba establecer una ruptura con la sacralidad de los valores de la república. Claro, esa idea de república desde las academias de la historia o desde los hacedores de la literatura de academia. La Generación Comprometida será otra cosa, otro ethos en el sendero donde nacen las irreverencias y las contrahistorias. Señalaba lo terrible en los sistemas de gobiernos, auxiliados por regímenes militares. Instituía una manera de sacrificio sentada sobre la concepción del hombre libre, el hombre comprometido con la lucha social y el hombre que se vinculaba desde toda su racionalidad a la búsqueda por una nueva sociedad.
En la literatura de posguerra, desde esta perspectiva, existe la expresión dinámica entre: sacralidad y profanación. ¿Qué se profana? El héroe. Ese cuerpo entregado como sacrificio. El testimonio por ejemplo, buscaba la fidelidad hacia la sacralidad. La religión de lo real como valor de uso. La idealización de las costumbres para el escritor liberal y republicano, también era el valor de uso. Entonces la profanación deviene de la necesidad de marcar un momento de inflexión.
Sin embargo, es posible advertir la trampa del fetiche. Para Agamben el fetiche deviene en conservar unas estructuras de lo sagrado. No hay distancias claras. No se ha aprendido a jugar con lo sagrado. El lector, por ejemplo, la audiencia de la literatura estará esperando el museificación de los rituales. Por ello pareciera que las primeras lecturas de los textos de posguerra agreden al incauto. Que en todo caso somos los lectores ritualizados, formados desde una lógica de uso o intercambio. ¿Para qué escribir una novela donde al final el personaje se redescubre como un perro?¿Cómo explicar la incongruencia entre un héroe de guerra y su cinismo en la confrontación: verdad y memoria? Y en última instancia ¿A quién le compete explicar cómo la locura del hombre se vuelve una manera de expresar el desarraigo con la religión de la guerra?.
Para entender ese no misterio sino un sentido existencial de la realidad y sus implicaciones íntimas, el héroe de posguerra busca desacralizar, profanarse y profanar lo que para el discurso funcional es sagrado.
Ahora bien, ¿Qué instrumentos nos permiten profanar? La repuesta está en una vuelta a la primitiva materia de los hombres. El juego es una de las esferas que nos permite profanar. El juego es una puerta para una nueva felicidad. Sin embargo el juego también es obsoleto.
La literatura profana a través de lo lúdico-ritual: Restituir el juego a su vocación puramente profana es una tarea política. Estas palabras nos invitan reflexionar los textos salvadoreños de posguerra desde la concepción del héroe sangrado, incapaz de volver a entregar sus vísceras a los dioses, sino solamente el humor del juego y con ello una simbólica manera de renombrar las realidades.
La violencia utiliza la máscara de una metáfora que da vida a la ficción poética. ¿Hacia dónde va el compromiso? El único compromiso es con la desacralización de la religión de la guerra y de una paz fallida. Hay un espacio estriado desde donde el novelista irrumpe para señalar claramente que la vida es ahora el espacio público. La ficción es la única manera de decirlo. Eso supone la nueva narrativa de posguerra.
Bibliografía:
- Baldovinos, Roque (2012) Niños de un planeta extraño. Editorial Don Bosco. San Salvador.
- Canjura, S.(2012) “Vuelo 7096”, San Salvador. DPI.
- Foucoult, M. (1988). “Geneología del racismo”. Buenos Aires: Siglo XXI.
- G. Deleuze y y F. Guattari (1994) “Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia”, Valencia, Editorial Pre textos.
- Giorgio Agamben (2005) “Elogio de la profanación”. Profanaciones. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Judith, B. (2006). “Vida precraria: El poder del duelo y la violencia”. Buenos Aires: Paidós.
- Lindo. R.( 2006) “El Perro en la Niebla” España, Editorial Verbigracia.
- Moya. H.(Horacio) “El Sueño del Retorno” México, Tusquets Editores
______
Francisca Alfaro. Nace en San Salvador el 10 de julio de 1984. Licenciada en Letras. Algunos reconocimientos literarios son: Segundo Lugar en el Certamen Poético Universitario denominado: “Tu mundo en versos”(2008); Primer lugar en Los Juegos Florales de Zacatecoluca(2014) y en Primer lugar en el Certamen Nacional Santa Tecla Activa (2015.) Fue miembro fundadora del Círculo de la Rosa Negra en 2003, y el Colectivo Literario Delira Cigarra de 2006 a 2011. En 2014 colabora con “Háblame de respeto” como guionista literaria del manga “15 segundos”. Actualmente trabaja como docente en el Liceo Salvadoreño y la Universidad de El Salvador.