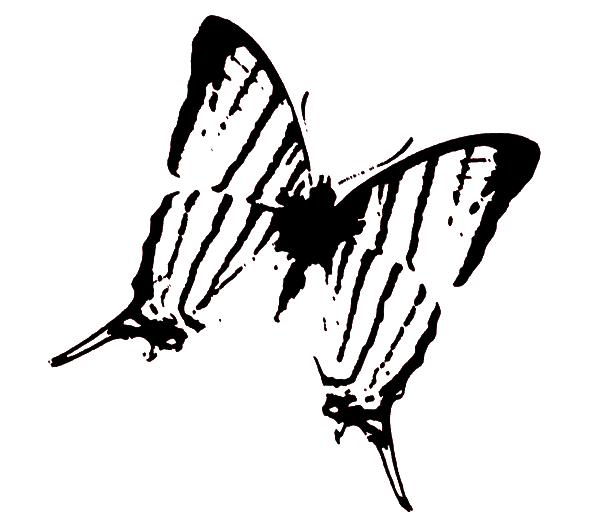Habíamos llegado al sur hace tres días. Juntamos plata, teníamos carpa (era de un amigo, se la tenía desde el verano anterior) y lo planeamos tan detalladamente que nos resultó. Yo tenía una pequeña ruta que cada año repetía; un bus hasta el Lago Ranco, para luego subir hasta Osorno, Puerto Montt, y recorrer Chiloé, luego bajar hasta Valdivia y celebrar ahí la noche valdiviana, una fiesta tan vacilona como el año nuevo. Esta era la tercera vez que iba, pero ahora me acompañaron amigos que nunca habían viajado. Les serví de guía y pude mostrarles toda la costanera que estaba junto a la ribera del lago, que llegaba hasta la enorme piedra del diablo, en donde dicen que Satanás pateó la tierra luego de ser engañado por Pedro Urdemales. El lugar les encantó, y caminamos ribera arriba buscando donde acampar, ya que la policía estaba sacando multas a los mochileros, porque cada año junto al lago se hacía un festival de blues y cerveza que atraía a cuanto hippie y vagabundo guitarrero hubiera por los alrededores.
Era el tercer día. Habíamos tomado varias cervezas de mango y quedamos casi con lo justo para el resto del viaje, así que esa noche metimos un vino a escondidas de los guardias. No sé en qué momento apareció un flaco y se nos puso a conversar. Dijo que venía de la cordillera junto a su polola, y que había tomado todo el día. También llevaba una botella de vino, pero la tomaba con mucho menos cuidado que nosotros. –Oye, hueón, cuidado con el vino, no te vayan a pillar los guardias. –Le dijo el Seba–, pero el loco no lo pescó y siguió tomando, hasta que de pronto un viejo chico, vestido de azul, lo agarró del brazo y se lo llevó. No pudimos hacer nada, ayudarlo era delatarnos, sin embargo, el flaco nos miró con tranquilidad, haciéndonos un gesto para que no nos preocupáramos, mientras desaparecía entre la multitud.
Nos acercamos al escenario para ver a las bandas de blues de ese año. En su mayoría agrupaciones chilenas y argentinas. Nos sentamos en el pasto, tomando pequeños sorbos de la botella, hasta que de pronto se nos acercó una mujer seguida por dos hombres, y nos dijeron que teníamos que irnos. Salimos enojados, pero no dijimos nada. En frente había unas bancas junto a unos juegos. Nos quedamos ahí. Con el Seba nos fuimos a los columpios. Conversamos no sé qué cosa sobre su ex polola, que todavía la quería y la típica lata de que se arrepentía de haber perdido a una mina tan bakan, en fin. La cosa es que ahí, junto a nosotros, vi a una señora morena, algo gorda, que se movía de un lado a otro con claras señales de estar esperando a alguien. Al principio no la pescamos mucho, pero luego de un rato fue acercándose cada vez más, al punto de pedirnos una chaqueta prestada, porque se estaba muriendo de frío. El Mario le pasó su parka negra, así que nos quedamos conversando con ella. Decía que estaba esperando a su hermana pequeña, que era muy bonita, advirtiéndonos que ya nos conocía, que éramos santiaguinos pero que igual ella era muy generosa, y nos agradecía por la buena onda, el vino y obviamente la chaqueta.
Pasó el rato y el Mario con el Daniel siguieron hablando con ella, mientras yo y el Seba conversábamos de cierto tema familiar que nos incomodaba, que sí, que muy familia, pero que siempre hay fronteras, que al final no importaba, que por algo estamos, y mientras estemos, conversemos. Hasta que de pronto el Daniel, acercándose, me dijo que acompañáramos a la mina a la comisaría, parece que le habían quitado un bolso y lo quería recuperar. Lo quedé mirando, ¿Desde cuándo tenía tanta buena onda? Miré también a la señora; resultaba que era muy joven, algo gorda, y con una complexión avejentada, es más, era un año menor que yo. Hablaba cantadito, con esa sencillez a bocajarro que tiene la gente del sur. Conversé con ella algunos minutos, era simpática pero estaba enojada, y le dije que si iríamos donde los pacos tenía que calmarse, hablar de forma tranquila y no salirse de control, ya que en una discusión contra ellos la gente común siempre tenía todas las de perder. Me hizo caso. Llegamos a la comisaría y hablamos con un par de oficiales, pero nada. Nadie sabía dónde estaba su mochila. Ella, un poco más enojada, seguía diciendo que le habían quitado sus cosas, que no se iría de ahí si no se las devolvían. Yo la entendía, y también le creía, ¿Por qué? No sé, se veía tan decidida y terca que parecía decir la verdad hasta cuando pestañeaba. Obviamente eso a los pacos no les importó, se dedicaban a mirarla con ese porte de arrogancia e indiferencia que de seguro copiaban de sus altos mandos.
Nos fuimos de ahí como a la media hora. Andábamos con una mochila llena de cervezas (no artesanales, obvio) y no quería arriesgarme a que nos sacaran alguna multa. Aunque, ahora que lo pienso, sabía que no pasaría. Siempre teníamos suerte cuando tomábamos en la calle: éramos como un repelente de la ley.
Nos sentamos junto al lago y, sabiendo que no recuperaríamos nada, nos pusimos a conversar. Seguí hablando con el Seba. Y el Daniel con el Mario se encargaron de consolar a la joven. De pronto noté que lloraba, pero no quise acercarme. Mis amigos guardaban silencio y se miraban entre ellos. –¿Qué habrá pasado? –Le pregunté al Seba–, pero me dijo que no nos preocupáramos. Seguramente lloraba de impotencia al no poder recuperar sus cosas. Le encontré razón y observé el paisaje, recibiendo la helada brisa del lago en la cara. Se estaba nublando y habían anunciado lluvias para los días siguientes.
Ya eran casi las tres de la mañana. Estábamos ebrios y la hermana de la joven no llegaba. Le dijimos que la llamara. No contestaba el teléfono. A esas horas, lo mejor que podía hacer era irse. Fue ahí cuando las cosas se complicaron.
Nos pidió que la fuéramos a dejar a la avenida grande, ya que su casa quedaba en la entrada del pueblo, como a unos cuarenta y cinco minutos de ahí. La acompañamos y notamos que no había nadie cerca. –¿Estás segura que te quieres ir sola? ¿No tienes algún familiar por acá cerca en donde te puedas quedar? – Le preguntó el Daniel–, pero ella dijo que no le pasaría nada, con ese acento amable que en vez de calmar causa más preocupación.
Decidimos acompañarla; no teníamos batería en nuestros celulares y en su casa podríamos cargarlos, además, nos prometió comida y dormir en camas. El Mario y el Seba se devolvieron a la carpa. Yo y el Daniel, expectantes, la fuimos a dejar.
Resultó que su casa no quedaba a cuarenta y cinco minutos desde el lago, sino desde la avenida, lo que sumaba casi una hora y media de camino. No nos importó, andábamos locura y la acompañamos sin pensarlo tanto. Entonces ella comenzó a contarnos su vida. Había nacido ahí y con suerte conocía los alrededores; nunca se había alejado tanto de su pueblo, y ni hablar de viajar a Santiago. Tenía un par de terrenos camino a la cordillera que pasarían a ser de ella cuando su madre muriera. También nos dijo que su abuela y su madre eran evangélicas, y su padre, bueno, su padre era… No terminó la frase.
Mi amigo me miró, pidiéndome comprensión. –¿Qué pasa? –Le pregunté a la joven–. Pregunta que no debí haber hecho, porque fue ahí cuando me contó que desde pequeña había sufrido, en reiteradas ocasiones, abusos sexuales por parte de su papá.
Me quedé en silencio. Siempre he sido torpe recibiendo confesiones, sobre todo cuando estoy borracho.
Mientras hablaba, yo observaba el enorme camino que conectaba el pueblito con la ruta Cinco Sur. A los costados había casas muy antiguas, acondicionadas para las lluvias sureñas, y varios locales, sobre todo tiendas de recuerdos y verdulerías.
Ella seguía contándonos su vida. Yo lamentaba no tener un vino o una cerveza, pero la escuchaba con atención, sumergido en una especie de inconsciencia, como quien ve una película y de pronto recuerda que todo es una ficción que terminará pasadas algunas horas o minutos. Todo lo que estaba pasando era real: yo, ebrio y tambaleante sobre la pequeña vereda. El Daniel, que nunca había mochileado, y ella, una joven del campo que atestiguaba con su historia ese viejo refrán de “pueblo chico, infierno grande”.
En ese momento noté que nunca había experimentado tan de cerca el azar, la relatividad, esa columna de humo que se ve desde lejos pero que carece de densidad, forma y ruido.
–Mi padre me violaba, pero yo no dije nada hasta que mi abuela murió. Cuando mi mamá se enteró, dejó de ir a la iglesia y comenzó a emborracharse. Siempre que mi papá llegaba, ella le arrojaba sillas, platos, e incluso una vez una plancha caliente, mientras le gritaba engendro, demonio, hijo de puta y un sinfín de cosas más. Fue entonces cuando mandó a mi hermana vivir con uno de mis tíos, temiendo que también a ella se la violara. A mí dejó de hablarme. Siempre pensó que yo había tenido algo de culpa en todo esto… –decía mientras miraba al suelo, avergonzada, como si su cruda honestidad fuera a la vez una válvula de escape que dejara salir su culpa–. Me sentí terrible. Yo vivía paralelamente en paz, disfrutando, porque tuve la oportunidad de hacerlo ¿pero si me hubiera tocado algo similar? ¿De qué forma superar, aplicar resiliencia en estos casos? Para su madre, ella había pasado a ser una herida infectada e incurable que había que soportar, que mirar a diario, que aprender a cargar a vista y paciencia de los demás, con un vendaje pobre e insalubre.
Hacía frío. Mi amigo y yo temblábamos, mientras sentíamos el aullar de los perros a lo lejos. La calle estaba vacía y los jardines, llenos de flores, dejaban escapar sus ramas a través de las rejas que se movían con el viento, estorbando las angostas cunetas llenas de arbustos.
Desde ahí podíamos ver el lago, negro como un terreno desolado, y las luces de la isla Huapi, convertida años atrás en una pequeña reserva mapuche que era muy visitada en la época estival, y a la que obviamente no iríamos por culpa de lo cara y exquisita que estaba la cerveza de mango.
La joven seguía hablando. Nos dijo que ya era madre, que su hijo tenía cuatro años y que por suerte no le costaba mantenerlo, ya que su pareja tenía recursos y era un hombre mayor. Exactamente cuarenta años mayor que ella. Casi nos fuimos de espalda, ¿había tenido un hijo con un abuelo? Sí, lo había hecho, y no por oportunista, lo que pasa es que quería escapar de su casa lo antes posible. Entendíamos su situación, y repito: su historia era desgarradora, pero yo había aprendido a observar la realidad como algo pasajero, de manera objetiva, como quien observa una ficción, pero eso no impedía que la admirara. Ahí, junto a dos extraños santiaguinos que le habíamos ofrecido compañía –esa extraña medicina de la que tan poco se habla–, noté que ella experimentaba algo de paz.
No pude evitar pensar en Freud, en la sicología sexual que une a los padres con los hijos, y ella también lo comprendía, pero de una forma muy vaga. Nos contaba que se había fijado en ese hombre buscando protección, masculinidad, una figura paterna que no la hiciera sentir culpable, que le devolviera, de algún modo, su dignidad.
Los postes de luz ya iban tomando más distancia entre sí y, a lo lejos, notamos que la calle subía por una colina hacia la izquierda, en donde se veía la escueta iluminación de algunas viviendas. –Mi casa está por esa calle, son casi veinte minutos en subida –nos dijo–. Todavía nos quedaban varias cuadras de camino y, antes de pasar por cierta casona, nos pidió que nos calláramos. Ahí vivía su pareja y no quería que la viera a esas horas con un par de borrachos.
Cruzamos a la vereda de enfrente y vimos la casa, su enorme jardín y el ventanal que daba directo al lago. Pasamos rápido, seguidos de algunos perros que se quedaron durmiendo bajo unos columpios que había en una pequeña plaza.
El Daniel le preguntó por su hijo. Nos dijo que estaba con una hermana de su pareja, ella lo cuidaba en ocasiones. También nos contó que, a pesar de todo, había una pared que le impedía observar a su hijo como las otras madres; entendía su luz, el milagro de haberlo traído al mundo, pero a la vez lo sentía lejano, improbable, casi un juicio. Porque nunca había sabido si el niño era el fruto de los abusos de su padre o de los amoríos con su hombre.
Tragué saliva y sentí que algo se me rompía por dentro. No podía ser real. No había viajado casi novecientos kilómetros desde Santiago para enterarme de algo así. Pero estaba pasando, y lo disfrutaba. Habíamos llegado sin quererlo a una especie de límite en las relaciones humanas, un umbral pocas veces superable. Una bifurcación aterradora en donde la empatía te da un empujón a eso que llaman madurar. Pero era tarde y teníamos que seguir caminando.
Luego de contarnos su historia, cambiamos el tema y, sonrientes y veloces, con el Daniel comprendimos que la sobriedad y el buen humor eran lo único que nos daría un respiro. Comenzamos a hablarle de la capital, de nuestras próximas paradas por el sur, de estudios, de familia y de amistad. Ella nos preguntó por qué habíamos decidido acompañarla. ¿Acaso no desconfiábamos de una completa extraña en un pueblo pequeño como ese? ¿En qué momento el sentido común nos guío a una casa desconocida, ubicada casi a dos horas del lugar en el que estábamos acampando? Le respondimos que habíamos confiado en ella. Una respuesta simple, pero que ella, en su sencillez, no comprendía. Por un segundo temí que se arrepintiera de llevarnos a su casa, pero no lo hizo, es más, comenzó a pensar en la comida que podía darnos cuando llegáramos.
Por fin estábamos en las afueras del pueblo. Todavía teníamos que subir la colina, pero al menos lo más largo había quedado atrás. Ella no aguantaba el hambre, y nos dijo que podría llamar a los familiares de su pareja que vivían un poco más arriba, antes de llegar a su casa. Obviamente le dijimos que no, y apuramos el paso para poder cocinar.
Los terrenos eran enormes, y su casa quedaba justo en la cima, coronando un pequeño repecho. En frente sentimos los ladridos de un perro que se acercaba corriendo pero que no podíamos ver, ya que estaba todo sumergido en la más densa oscuridad. Con mi amigo agarramos palos y piedras, pero ella sonrió y nos dijo que no pasaba nada. Entramos. Había mucho pastizal y las zapatillas se nos empaparon por el exceso de humedad, hasta que encontramos una pequeña huella que nos llevó hasta la puerta. La casa, completamente hecha de madera, era fría y tenía pinta de no ser muy frecuentada. Fuimos directo a la cocina mientras ella buscaba que había de bueno para comer.
–¿Cómo encendemos el fuego? –pregunté–.
–Afuera hay madera en unos sacos plásticos, debajo de la escalera –nos dijo–.
Encontramos los sacos y nos metimos a la casa, buscando en el montón los trozos que estuvieran más secos. Pusimos varios en la salamandra, pero el fuego no agarraba. Ella se reía, no podía creer que en Santiago no se cocinara con madera y nos ayudó a encenderlo.
Luego de buscar en los muebles, la joven nos pasó con un paquete de tallarines, orégano, mantequilla (que no ocupamos porque estaba rancia) y aceite. Peor es nada, pensé. Con el Daniel dejamos cargando los teléfonos y nos pusimos a cocinar de la manera más estúpida que se ha hecho jamás. Cuando terminamos nos quedaron unos fideos pegoteados, cubiertos de orégano, aceitosos y casi sin sabor, los que comimos con las manos tiznadas por el fuego y pasados a humo. Ella no comió, se fue a dormir luego de encender la cocina.
Por las ventanas se veía la tranquila noche de los cielos sureños. Teníamos frío, pero nos lavamos las manos y la cara en el lavaplatos, y nos quedamos un momento en silencio. No había mucho qué decirnos. Sentíamos una carga, una materia trabajándonos por dentro, una sensación similar a la que tenemos cuando, luego de haber mirado, escuchado, o aprendido algo, entendemos que ya no seremos los mismos. Un perturbador punto de inflexión.
Antes de acostarnos le pedí al Daniel su navaja. Era de esas que traen desatornilladores, destapa botellas y un montón de cosas más. La dejé abierta bajo la cama. Después de todo lo que había escuchado, sentí que un poco de precaución no nos vendría mal.
Despertamos temprano, pero cansados. Habíamos dormido poquísimo y nuestros celulares ya estaban cargados. El sol brillaba a través de las ventanas y me sentí, ¿cómo decirlo? Dentro de mí otra vez. Allí estaba el Daniel, y en la otra pieza Soledad. Sí, ese era el nombre de la joven.
Nos mojamos la cara, recogimos nuestras cosas y nos despedimos de ella desde la puerta de la habitación. Nos agradeció por haberla acompañado, y salimos de ahí lo más rápido posible. Fue una sensación extraña. Así debe sentirse recuperar la libertad, pensé.
Mientras bajábamos notamos que Soledad venía saliendo de la casa.No la esperamos y aceleramos el paso.
Llegamos al pueblo, y aprovechamos de comprar tomates y queso para el desayuno en el negocio más barato que encontramos. También llevamos algunas botellas con agua y papel confort. No hablé mucho con el Daniel, seguramente porque nuestro organismo todavía no era capaz de digerir la historia que habíamos oído durante la noche. El Mario y el Seba todavía estaban durmiendo cuando llegamos. Eran las nueve de la mañana y por suerte había un sol increíble. Luego de comer nos metimos en la carpa.
Me recosté junto al Seba, que nos observaba todavía adormilado. Les pasamos sus teléfonos, y nos preguntaron qué tal nos había ido. No respondí, y me metí en el saco de dormir cerrándolo hasta arriba, mientras el Mario preguntaba donde había quedado su chaqueta.
**** Felipe Díaz. (1992. Recoleta, Chile). Ha participado en varios talleres y cursos literarios, entre ellos el curso “De Borges a Bolaño” con la escritora Mili Rodríguez, el taller poético “Durazno sangrando” con Andrés Florit y Ernesto González Barnert el 2015. Con el auspicio de Balmaceda Arte Joven, publicó e ilustró el fanzine “Me hace ruido”. Entre el 2016 y el 2017 participó en el LEA en la fundación Pablo Neruda, publicando el libro colectivo “Karaoke o muerte”. Actualmente se encuentra editando su primera novela con la Editorial Cuarto Propio y gestiona el taller literario LEA RECOLETA, con auspicio de la fundación Pablo Neruda.