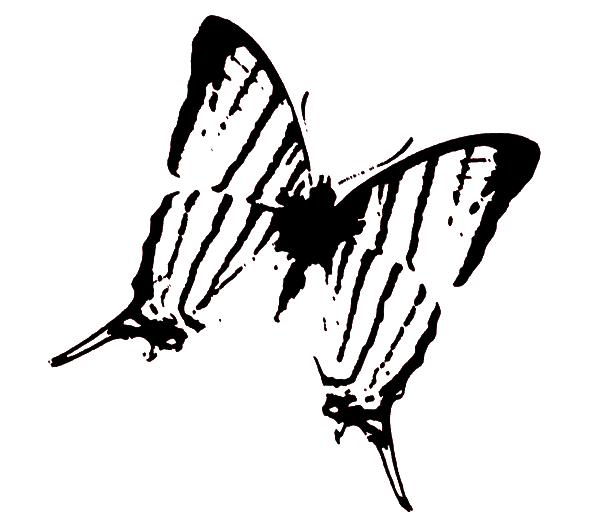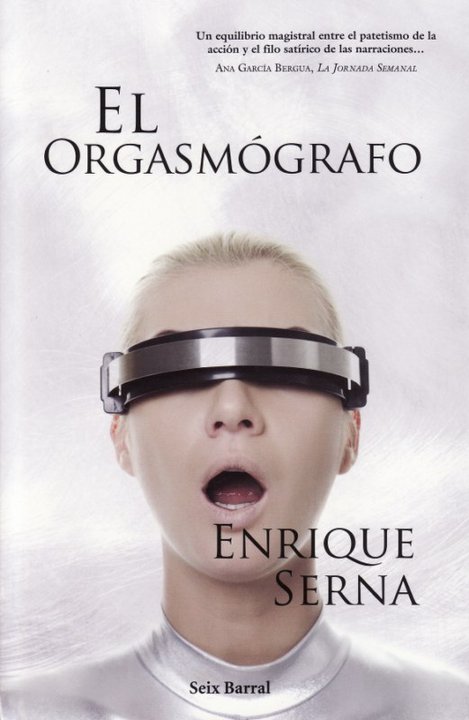
El mejor homenaje póstumo que se le puede rendir a un místico de la palabra es el silencio. Cuando un orfebre del lenguaje como Tadeo Roffiel irrumpe en una literatura, el idioma se acrisola y rejuvenece a tal punto que los pobres mortales lo pensamos dos veces antes de tomar la pluma, como si temiéramos profanar un recinto sagrado. Pero los malignos rumores que a raíz de su muerte se han propagado en los corrillos intelectuales, me obligan a defender con mis pobres armas la memoria del maestro. Empezaré por desmentir categóricamente la versión de que Tadeo se suicidó ingiriendo somníferos, ¿Cómo habría de suicidarse un grafómano embriagado en los goces de la escritura, que acometía con infantil alborozo las empresas literarias más arduas y hasta en sueños ejercitaba su poderío verbal? ¿Por qué iba a desear la muerte si la actividad creadora le proporcionaba una satisfacción tan intensa?
No, Tadeo nunca tuvo motivos para odiar la vida. De hecho, sus familiares todavía se resisten a darlo por muerto, pues como han informado los diarios amarillistas —sólo veraces en este punto— su cuerpo desapareció en circunstancias misteriosas que la policía no ha podido aclarar. La noche del fatal accidente, por llamarlo de algún modo, Tadeo estaba escribiendo su Fuga número 6, una suntuosa alegoría de la nada con la que buscaba formular “una explicación órfica de la tierra”. De pronto emitió un gemido largo, más placentero que doloroso. La sirvienta lo oyó desde la cocina sin darle importancia, pues Tadeo acostumbraba hacer ruidos guturales cuando escribía. Eran “los quejidos del parto”, como los llamaba en son de burla su ex esposa Perla. Pero esa noche el parto fue más escandaloso que de costumbre, pues cayeron de su librero varios volúmenes que hicieron un ruido seco al pegar en la duela. Preocupada, la doméstica subió al estudio a ver qué pasaba y no encontró a su jefe por ningún lado: su escritorio estaba vacío y sólo había un hilillo de sangre sobre el teclado de la computadora.
Según la hipótesis del comandante Roa, encargado de la investigación, los secuestradores entraron por la ventana del estudio y derribaron los libros al forcejear con Tadeo, a quien probablemente hicieron sangrar de un puñetazo. Roa cree que usaron una escalera de mano recargada en el muro del jardín y se dieron a la fuga en un coche aparcado en la calle. Si así fue, ¿por qué la sirvienta no escuchó el ruido del motor ni los secuestradores se han comunicado con la familia para exigir el rescate? La hipótesis del secuestro está reñida con la lógica, y más bien parece una explicación sacada de la manga para darle carpetazo al asunto. Pero no quiero proporcionar material anecdótico a los cronistas policiacos, sino explicar la extinción de mi amigo (prefiero llamarla así, mientras no aparezca el cadáver) a la luz de sus búsquedas literarias, demasiado radicales quizá para ser compatibles con la existencia física.
Puedo hablar del asunto con conocimiento de causa, no en balde fui el mejor amigo y confidente de Tadeo en los últimos años, desde que abandonó la capital para retirarse a Coatlán del Río, un pueblito del estado de Morelos donde nadie lo visitaba. ¿Cómo y por qué Tadeo dejó de hacer vida literaria, después de haber animado tantos grupos de vanguardia, donde siempre actuó como un intransigente chef d’école? Para explicar su retiro debo recordar primero cómo nació su vocación de escritor. Tadeo no tuvo la suerte de pertenecer a una familia culta, como tantos hijos de intelectuales que contraen desde la lactancia la afición a las letras. Nacido en Irapuato a mediados de los cuarenta, vivió su niñez y su adolescencia lejos de los centros de poder cultural. Su padre, don Jesús Roffiel, que en paz descanse, fue un contador de medio pelo, sin más intereses en la vida que el dominó y las películas de acción. Su madre, doña Hortensia Pérez, (“Tencha” para sus amigos y familiares) era una mujer de hogar adicta a las telenovelas, que sólo leía revistas femeninas antes de acostarse. “No vi un libro en mi casa hasta que cumplí 12 años —me confesó alguna vez Tadeo—, y eso porque yo lo pedí prestado en la biblioteca de mi colegio”.
Como sucede con todo escritor de culto, sobre su infancia corren algunas leyendas espurias, difundidas por gente que maneja información de segunda mano. Se dice, por ejemplo, que Tadeo sufrió dislexia en la niñez y por ello estuvo a punto de ser expulsado de la escuela primaria. No hubo tal cosa: lo cierto es que Tadeo, como tantos niños tímidos con una rica vida interior, hablaba a la perfección desde los cuatro años, pero no quería hacerlo en público por una mezcla de inhibición y orgullo. Era su manera de protestar contra la palabrería circundante. Después de llevarlo a varios psicólogos especializados en problemas de lenguaje, que no le descubrieron ninguna tara mental, un buen día sus padres lo encontraron hablando solo frente al espejo con un dominio perfecto de la sintaxis. Castigado con una paliza y una semana sin salir a la calle, Tadeo se vio obligado a hablar bien en la escuela. Pero en el fondo de su alma siempre sintió que el lenguaje debía nacer y morir en su boca sin aventurarse a ningún oído extraño.
Proclive a la ensoñación solitaria, a partir de la pubertad se sumergió en la lectura como un poseso, y al dialogar en silencio con los hombres de genio descubrió por contraste la vacuidad de sus familiares. “Desde entonces mi familia fueron las palabras”, me confió en una charla memorable cuando lo acompañé a recibir el Premio Nacional de Letras. Su perfil psicológico en esos años se asemeja al de Stephen Dedalus. Pero si el artista adolescente de Joyce transmutaba en poesía las vulgaridades de la vida cotidiana, Tadeo se replegó en sí mismo para evitar el contagio con la miseria espiritual de su alrededor. De ahí el tono intimista y reconcentrado que priva en toda su obra, desde las primeras páginas de su diario hasta los libros de madurez. Como él mismo declaró en una tertulia: “La literatura nace cuando el hombre descubre que en el mundo real sólo hay un insoportable olor a cocina”.
Si un matrimonio ilustrado muchas veces tiene dificultades para educar a un genio, cuantimás una pareja de zafios clasemedieros. La actitud retraída de Tadeo despertó la burlona hostilidad de sus padres, que lo acusaban de “hacerse el interesante” y le escatimaban el dinero para libros. En represalia por el trato inhumano que recibía en casa, Tadeo dejó de asistir a la escuela y comenzó a reprobar materias. Su padre intentó someterlo con medidas disciplinarias, encaminadas a convertirlo en “una persona normal”. Me estremece pensar que alguna vez asistió bajo presión a esas fiestecitas de paga donde la juventud provinciana bailaba mambo y rocanrol en jacalones improvisados como salones de baile. Para Tadeo el tormento era doble, pues en esos años tenía el rostro carcomido por el acné y sus cráteres faciales ahuyentaban a las muchachas. Entre amigos que sólo hablaban de coches y de futbol, maestros sin rigor académico y niñas de mentalidad asnal incapaces de corresponder a sentimientos sublimes, la vocación de Tadeo pudo malograrse por falta de un entorno propicio. Pero ningún obstáculo exterior le impidió forjarse una sensibilidad de excepción: antes bien, las limitaciones de su medio lo aguijonearon para crecer como artista.
A Tadeo no le gustaba hablar de su ruptura con el núcleo familiar, quizá por miedo a abrir viejas heridas, pero hay abundante información al respecto en el estudio de Peter Fairbanks Tadeo Roffiel: a Poetics of Nothingness (Iowa University Press, 1992). Según Fairbanks, a los 18 años Tadeo sustrajo cincuenta pesos del monedero de su mamá para comprarse La celosía de Robbe-Grillet, que milagrosamente había llegado a la única librería de Irapuato. Doña Tencha descubrió el hurto en el salón de belleza, cuando se disponía a pagar una permanente. De vuelta a casa encontró al ladrón embebido en la lectura y lo molió a escobazos.
—Espérate mamá —intentó defenderse Tadeo—, sólo quería comprar un libro.
—iCállate, imbécil! Ya me tienes hasta la madre con tus libritos. ¿Para qué lees tanto? ¿Para escribir esas porquerías que ni siquiera se entienden?
Hasta entonces Tadeo había mantenido en secreto sus manuscritos y al saberse descubierto experimentó un sentimiento de ultraje. Con una sonrisa cruel, doña Tencha sacó el legajo de poemas en prosa que el aprendiz de escritor había escondido bajo el colchón y les prendió fuego en el quemador de la estufa.
—Mira, niño pendejo, mira lo que hago con tus obras maestras.
En su intento por salvar los papeles, Tadeo se quemó la palma de la mano. Pero más que una cicatriz en la piel, la pérdida de sus primeros textos le dejó una marca indeleble en el alma. Esa misma noche se fue de su casa sin dejar siquiera una nota de despedida. Nunca más volvió al terruño natal, ni en los homenajes que le rindió el Ayuntamiento de Irapuato. Sería prolijo narrar aquí los pormenores de su viaje a la capital, adonde llegó con sólo una valija de ropa, y sus dificultades para encontrar empleo en el medio editorial, tema al que Fairbanks dedica un extenso capítulo. Hagamos, pues, una rápida elipsis y saltemos a la etapa más fértil de su carrera: cuando Tadeo ya está aclimatado en la megalópolis, trabaja como corrector de pruebas en la imprenta universitaria y ha hecho contacto con un grupo de jóvenes literatos que comparten sus inquietudes. Por esos años funda el movimiento logocentrista, primer intento serio por liberar a la literatura contemporánea de su anquilosada función comunicativa. “El pensamiento debe pensarse a sí mismo hasta llegar a una concepción pura —declaraba en el manifiesto—. El significado corriente de las palabras reduce al escritor a una servidumbre intelectual que no podemos seguir tolerando: despojemos a la lengua de su referente concreto, como se arranca un árbol de raíz, para cimentar en la nada la literatura del hombre nuevo”.
Algunos estudiosos, entre ellos el propio Fairbanks, sostienen que Tadeo, a la manera de los niños autistas, intentaba crear un lenguaje privado e intransferible para ahondar aún más el abismo que lo separaba de su familia y de su medio social. De conformidad con esta tesis, los complejos derivados de su fealdad y de su tardío despertar sexual —no conoció mujer hasta los 28 años—, habrían determinado en buena medida su propensión al hermetismo. Es una falta de ética desvirtuar con burdas interpretaciones psicologistas la obra de un autor que propugnaba la autonomía del texto como un principio estético irrenunciable. Aun si resultara cierto que Tadeo fue un fanático de la masturbación, como afirman algunos de sus detractores, y se confirmara la especie de que incluso en el lecho daba la espalda a su esposa para procurarse el placer de Onán, sería una arbitrariedad hacer analogías entre su vida y su obra a la luz de un mero accidente biográfico. Quienes proceden de esa manera olvidan que, para Tadeo, el divorcio entre realidad y escritura no sólo fue una obsesión sino un compromiso moral.
Me consta que el maestro nunca se detuvo ante nada con tal de honrar ese compromiso. Para un hombre como él, enclaustrado en las letras, renunciar al trato con los escritores afines a su credo estético era un suicidio, pues sólo con ellos podía emborracharse y hablar de literatura. Sin embargo, cuando las circunstancias lo obligaron a elegir entre la conveniencia personal y la honestidad literaria, Tadeo nunca vaciló en sacrificar amistades queridas. Baste recordar su ruptura con Juan Arturo Schelling, uno de los pilares del logocentrismo, a quien Tadeo quería como un hermano y sin embargo vapuleó sin piedad en la presentación de su libro Polígonos en la niebla, por sentir que Schelling se había apartado de las directrices del movimiento y hacía demasiadas concesiones a la “tiniebla exterior”, es decir, a los usos convencionales del lenguaje. “Hubiera podido escribir un texto ambiguo para dejar contento a Juan sin tener que elogiar su obra —me comentó el maestro muchos años después—, pero en el mundo de las letras la diplomacia equivale a un perjurio. Nosotros sólo existimos en nuestras obras y si mentimos al juzgarlas, el demonio de la lengua nos castigará con la inexistencia. Juan Arturo ya no me habla. Pero yo sé que en el mundo de la palabra, nuestras almas siguen entablando un diálogo apasionado”.
Su determinación de existir con dignidad en ese mundo virtual, explica por qué fundó y disolvió cuatro grupos literarios en menos de una década. Por supuesto, los literatos a quienes primero acogió como camaradas y luego descalificó en público lo acusan de haber actuado como un mandarín soberbio. “Se creía André Breton —ha declarado Schelling—, pensaba que todos queríamos robarle una parte de su prestigio y dictaba excomuniones para que nadie le hiciera sombra”. Pero Tadeo nunca buscó el poder cultural, simplemente decía la verdad con tal inocencia que llegó a ser insensible al dolor que provocaba con ella. Incluso le sorprendían las rabietas de sus ex amigos, quizá porque su meta era despojar al lenguaje de todo contenido afectivo, hasta conferirle la misma neutralidad de una ecuación matemática. “En el edén del sinsentido no existen las ofensas ni las alabanzas —escribió en su memorable ensayo La isla del silencio—: todo signo lingüístico restituido a su pureza original navega en el éter y trasciende las pasiones humanas”.
Hasta cierto punto, la obra de Tadeo es una tentativa por conjugar la metapoesía con los postulados del budismo zen. Me consta que por el camino de la escritura disléxica alcanzó un estado de elevación comparable al de un maharishi en la última etapa de acercamiento a la Luz Primordial. No conozco a ningún escritor a quien hayan perturbado menos los ataques de los críticos. Recordemos, por ejemplo, su ejemplar indiferencia ante los insultos de Higinio Pruneda, el energúmeno reseñista de Claridades, que lo tachó de “mistagogo delicuescente”. Para entonces yo ya frecuentaba a Tadeo y quise defenderlo en una carta vitriólica donde refutaba uno por uno los argumentos de Pruneda. Pero el maestro desaprobó mi alegato y me prohibió terciar en la discusión. “Deja ladrar a los perros —me dijo con gesto impasible—, mi reino ya no es de este mundo”. Su silencio fue una prueba de fortaleza, pero en el medio literario se interpretó como un acto de cobardía. Envanecido por su aparente victoria, Pruneda se ufanaba en los cafés de haberle cerrado la boca al “Fénix de los Ingenuos”. Pobre idiota: jamás entendió que Tadeo había alcanzado una escala superior del ser, la fortaleza inexpugnable de lo absoluto, donde nada ni nadie podía lastimarlo.
Sin dejar de ser un escritor para minorías, al comenzar la década de los ochenta el maestro empezó a obtener reconocimiento dentro y fuera del país. Tres veces ganador de la beca Guggenheim, traducido al inglés, al francés, al lituano y al búlgaro, se carteaba con Yves Bonnefoy, con el brasileño Harlodo de Campos y tenía ofertas para dictar conferencias en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Por aquellos años dejó la vida bohemia y se casó con Perla Ondarza, hija de la famosa corredora de arte del mismo nombre. Cuando Perla empezó a sentir los dolores del primer parto, en lugar de estar a su lado para infundirle coraje, Tadeo prefirió ayudarla de una manera más sutil: en la sala de espera del sanatorio escribió un soneto sobre los poderes generatrices de la mandorla (el símbolo del vacío cósmico, de la concavidad primordial donde se origina la vida) y cuando trajeron al bebé del cunero, se adelantó a la enfermera para entregarle a Perla su criatura de papel.
—Para mí los productos imaginarios son más importantes que las obras de carne —le dijo con ternura y en lugar de abrazar al bebé siguió corrigiendo el poema, pues nunca estaba a gusto con el primer borrador de un texto.
Era un hombre feliz, ampliamente respetado por el establishment literario, al que sin embargo veía por encima del hombro. Pero entonces, con la mesa puesta para convertirse en una figura de talla internacional, optó misteriosamente por la reclusión y el anonimato. Dejó de colaborar en revistas, canceló de improviso la publicación de dos libros que ya había entregado a la imprenta y se fue a vivir a Coatlán del Río, o mejor dicho, decidió sepultarse en vida como un monje cartujo, pues en ese tiempo no había siquiera una carretera pavimentada para llegar al pueblo. ¿Cómo explicar ese parteaguas en su trayectoria literaria y existencial? ¿De quién o de qué huía Tadeo?
Los investigadores de cortas luces han querido ver en este encierro voluntario una conducta esquizoide. Ciertamente, con el retiro se acentuaron algunas distracciones que Tadeo manifestaba de tiempo atrás, como su tendencia a confundir los nombres de sus hijos —sólo tuvo dos pero jamás atinó a distinguirlos— y su intolerancia con la gente que lo interrumpía en momentos de efervescencia creadora. Había ido a Coatlán del Río en busca de silencio y resultó que todos los sábados por la noche se efectuaban bailes populares en la plaza del pueblo. Harto de escuchar la piojosa música de la banda municipal, que le recordaba las humillaciones auditivas de su niñez, una noche Tadeo salió pistola en mano a imponerle silencio a las bestias. Por fortuna olvidó cargar su revólver y sólo hubo gritos de pánico entre las parejas de danzantes que lo vieron amagar a los músicos. El alcalde del pueblo le impuso una multa y la cosa no pasó a mayores. ¿Pero qué artista no tiene extravagancias y arrebatos de cólera? ¿Acaso la literatura no ha estado siempre reñida con el sentido común?
Exhibir a Tadeo como un lunático sólo puede favorecer a quienes tratan de imponer una visión reduccionista de su obra. No, señores, Tadeo conservaba intactas sus portentosas facultades mentales: la prueba es que en el retiro monacal escribió sus obras de mayor aliento, si bien se abstuvo de publicarlas por congruencia estética. Había dado un paso adelante en su aventura experimental y ahora concebía el lenguaje como una sustancia móvil, como un río en perpetua carrera que debe seguir fluyendo hasta el infinito sin ser aprisionado en letras de molde. Le molestaba incluso utilizar papel, pues sentía que la hoja en blanco lo separaba de la escritura, y para enfatizar su condición de hombre textual, de criatura hecha de palabras, mandó traer de Cuernavaca a un artista del tatuaje a quien pidió que le grabara en la espalda una colección de aforismos. En una de mis visitas se quitó la camisa y me los dejó leer: eran frases impenetrables, de una belleza cortante y fría, como flechas congeladas en mitad de un vuelo. Cuando quise anotarlas en mi cuaderno, Tadeo me lo arrebató de un zarpazo:
—Más respeto, amigo —se cubrió la espalda—. ¿También usted quiere traicionarme?
De tanto escribir en su piel, Tadeo contrajo una dermatitis parecida a la sarna. Obligado a vendarse la espalda, cambió los tatuajes por un hábito más dañino: sacarse sangre para sustituir la tinta de su pluma fuente, en una tentativa por “coagular la esencia del verbo”. Por fortuna, con el advenimiento de las computadoras, su anhelo de refundar el lenguaje tomó un rumbo menos riesgoso. El procesador de palabras le vino como anillo al dedo para sus experimentos, pues le permitía enhebrar imágenes y monólogos delirantes sin frenar el torrente verbal. El riesgo de escribir en una pantalla donde un documento extenso podía evaporarse con sólo apretar una tecla, ejercía sobre Tadeo una morbosa fascinación, pues le confirmaba la esencia fugitiva del lenguaje. Aun cuando guardara sus textos en los archivos de la computadora, la inmaterialidad de los signos quedaba a salvo, pues ¿acaso el disco duro no era algo parecido al limbo? Si antes escribía entre seis y ocho horas diarias, con la computadora su jornada de trabajo se duplicó, al igual que su poder de concentración. Cuando estaba absorto en la pantalla era inútil querer hablarle: no habría escuchado la explosión de una bomba a quince pasos de su escritorio.
Un poeta exiliado en el lenguaje necesita la compañía de una mujer abnegada y paciente que le resuelva los problemas de la realidad cotidiana. Por desgracia, Perla Ondarza no estuvo a la altura de su misión en la vida. Mientras Tadeo asistía a cenas de gala y viajaba a dar conferencias en el extranjero, el matrimonio marchó sobre ruedas. Pero cuando decidió recluirse en Coatlán del Río, su mujer empezó a sacar las uñas, pues ella no amaba la literatura, sino las frivolidades vinculadas al quehacer literario. Aburrida a muerte en un pueblucho donde ni siquiera tenía antena parabólica, holgazaneaba la mitad del día en Cuernavaca, visitando amigas igualmente ociosas. Regresaba de noche, por lo general con aliento alcohólico, y se metía en la cama sin preparar la cena del maestro. Por prescripción médica, Tadeo había dejado el cigarro y aplacaba la compulsión oral con unos caramelos sin azúcar importados de Brasil que le soltaban el estómago. Muchas veces, embebido en la escritura, olvidaba levantarse al baño cuando le venían los espasmos de la diarrea y se cagaba en los pantalones. Una vez entré a su estudio sin haberme anunciado y lo encontré con la mierda escurriéndole por los tobillos, en medio de un hedor nauseabundo.
—¿Qué le pasa, maestro?
—Nada—me respondió sin dejar de escribir—. Es que Perla no vino a limpiarme.
No pararon ahí las criminales negligencias de su mujer. Más tarde supe de buena fuente que se había hecho amante de un instructor de aeróbicos, y a veces ni siquiera dormía en su casa. Distraído como siempre, Tadeo tardó largo tiempo en advertir sus ausencias, pues dormían en cuartos separados y la sirvienta se encargaba de llevar a los niños al colegio. Sólo bajó de su nube cuando Perla se largó con los niños, y eso porque ella tuvo la refinada crueldad de dejarle un mensaje pegado en la pantalla de su lap top. A pesar de haber pugnado por una literatura exenta de emociones, en el fondo Tadeo era un romántico y el abandono de Perla lo sumió en el desasosiego. No sólo tuvo un largo periodo de esterilidad creativa: de un día para otro se volvió ágrafo, a tal extremo que ni siquiera podía firmar cheques. Su hermana Celia vino desde México para atenderlo y, al verlo tan destrozado, tan vulnerable, se quedó a vivir indefinidamente con él. Resueltos los trámites del divorcio, Tadeo recuperó el don de la escritura. Parecía resignado a la soledad, pero su herida seguía abierta, si bien ahora era una hemorragia interna.
Comenzó entonces a escribir su fulgurante y aciaga secuela de “Fugas”, textos crípticos y sin embargo diáfanos, irreductibles a cualquier clasificación genérica, donde parece describir la errancia de un alma en busca de la plenitud, o quizá un descenso al infierno, pues la extraña conjugación de ruido y armonía lograda por el maestro admite una infinita variedad de lecturas. Como amigo de Tadeo deploro su derrumbe psicológico, pero como lector y crítico celebro que la angustia le haya arrancado este colosal aullido, necesario contrapunto para una obra que de otro modo hubiera sido demasiado cerebral, demasiado perfecta. En obsequio del lector transcribo un fragmento de la “Fuga número 2”:
Luz del oído, medianoche solar, cúbreme bajo tu falda de serpientes, bajo tu negra falda de amores calcinados, oh, Diosa Infértil, oh, perra guardiana del Infinito. Nones cabrones, nones para los preguntones, de tin marín de do pingüé, las arboledas se ensanchan, los volcanes gimen a la orilla del tiempo, basta de ultrajes, basta de ronroneos, aaaaaaagh, nnennnnepil, ccucurbitáceas de tallo esbelto que arrojan su polen al viento, como perversas nínfulas de burdel…
Al poco tiempo de haber empezado a escribir las “Fugas”, Tadeo empezó a adelgazar con una rapidez alarmante. Inquieto por su estado de salud, pregunté a Celia si estaba comiendo bien.
—Mejor que nunca —me dijo—, hasta repite postre.
Convencí a Celia de que debía llevarlo a México para someterlo a exámenes clínicos. Los doctores sólo le encontraron principios de anemia, causada quizá por sus extracciones de sangre, y Celia se comprometió a robustecerlo con licuados y vitaminas. Pero Tadeo siguió adelgazando hasta quedarse en los huesos. Vencidas mis reservas racionalistas, tuve que enfrentarme con la verdad: Tadeo se estaba diluyendo en palabras, sus fugas eran una especie de hipóstasis invertida, el milagro terminal de la carne restituida al Verbo. No se lo dije a Celia, pues jamás hubiera aceptado mi explicación, pero tengo la certeza de que Tadeo estaba dejando la vida en ese responso dirigido al vacío. A partir de entonces procuré visitarlo con más frecuencia. Lloraba de emoción cada vez que accedía a leerme un fragmento de sus “Fugas”, pues comprendía que cada versículo le había costado un músculo o una víscera. La noche de su desaparición Tadeo ya pesaba 35 kilos. ¿Acaso un enclenque como él hubiera podido forcejear con los supuestos secuestradores? Yo prefiero creer que esa noche alcanzó la comunión total con el Verbo y el hilillo de sangre que la sirvienta encontró en la computadora fue el último vestigio de su cuerpo transustanciado.
Por supuesto, la familia Roffiel se aferra a la esperanza y aún tiene ilusiones de recuperar al desaparecido. No los culpo, sólo algunos espíritus selectos podemos comprender el sacrificio de Tadeo. La autoridad tardará mucho tiempo en darlo por muerto, pero yo no me he cruzado de brazos: ya estoy recabando fondos en diversas instituciones de cultura para rendirle un homenaje en la Rotonda de los Hombres Ilustres. La falta del cadáver se puede subsanar con un entierro simbólico. Nada mejor para honrar al maestro que un epitafio sin tumba.
*La fuga de Tadeo pertenece al libro El orgasmógrafo, en el sitio enriqueserna.com.mx el lector podrá encontrar ese libro así como la obra completa del autor.