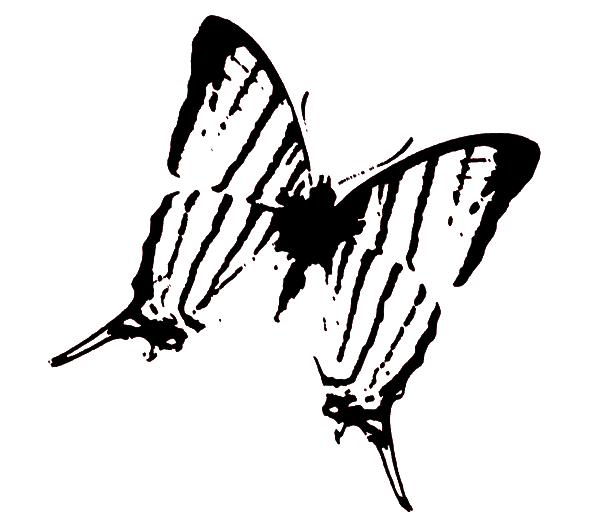Por Santiago Barcaza S.
Hay libros que parecen escritos desde un bar clandestino en tiempos de guerra, otros desde un cementerio, y algunos —raros, fantasmales— desde el intersticio entre ambos. Los inesperados pertenece a esta última estirpe. Véjar no escribe sobre los escritores que conoció, los convoca. Los saca del sopor del olvido y los despliega a modo de diapositivas de un viaje con destino incierto.
Leer este libro —una suerte de galería de retratos o, mejor dicho, un velorio luminoso— es internarse en una constelación que tiene a Jorge Teillier como su eje secreto. Véjar lo reconoce como su viga maestra, y desde allí teje un mapa afectivo y subterráneo de la literatura chilena posterior al 73. Sus crónicas son retratos de sobrevivientes: Claudio Giaconi, Armando Uribe, Gonzalo Rojas, Raúl Ruiz… autores que confundieron el vino con la eternidad y la derrota con un género literario.
Pero Véjar no se limita a la nostalgia. Lo que parece un ejercicio de memoria termina siendo una ética: la de escribir como quien rescata del naufragio una caja con restos de conversaciones. Como Vila-Matas —ese viajero que se demora en llegar a sus destinos porque se detiene a leer las señales del camino—, Véjar avanza con la lentitud de quien sabe que apresurarse es una forma de olvidar.
Hay en estas páginas algo de shandy: una escritura que no busca un centro, sino el placer de la digresión. Véjar pasa de una anécdota mínima —un cigarro compartido, una llamada tardía, un poema leído en una feria— a una intuición sobre el tiempo y la amistad. Cada capítulo funciona como un espejo que refleja a la vez la ruina y la persistencia de una generación que creyó que la literatura podía salvarlos del mundo.
Su prosa es transparente pero cargada de resonancias, en cada frase vibra la voz de los ausentes. No hay impostura ni pose: Véjar observa, escucha, escribe. Tal vez por eso en sus crónicas, aun en la tristeza, hay una especie de fe en que las palabras todavía pueden hacer comunidad.
Los inesperados podría leerse como una Historia abreviada de la literatura portátil chilena: poetas errantes, narradores que se autodestruyen, cineastas que filmaron su propia desaparición. Véjar los une no con la nostalgia de un memorialista, sino con la curiosidad de un explorador que encuentra en cada escombro belleza.
En tiempos de velocidad y olvido, este libro es un elogio del vagabundeo y de la conversación infinita. Véjar no escribe epitafios, sino reencuentros. Los suyos son los inesperados porque nunca terminan de irse del todo. Cada vez que alguien los lee, vuelven a sentarse en la mesa del bar, alzan la copa y se preguntan:
—¿Todavía crees que la literatura está muerta?
—Solo finge estar dormida.
Francisco Véjar (Viña del Mar, 1967). Es poeta, crítico, antólogo y ensayista chileno. Incluido en diversas antologías, tanto en Chile como en el extranjero, sus textos han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, croata, y catalán. El 2006 la revista Poesía, dirigida por Nicola Crocetti en Milán, Italia, abordó su trabajo poético, desde Fluvial (1988) en adelante. La exégesis y traducción fueron hechas por Cristina Sparagana. Es así como ha publicado los siguientes libros de poemas: Música para un álbum personal (1992), Canciones imposibles (1998), País Insomnio (2000) y El Emboscado (2003). En 2008, publica La fiesta y la ceniza, Editorial Universitaria, Colección: El Poliedro y el Mar. En tanto, el 2009, da a conocer su libro de crónicas Los Inesperados, donde da cuenta de la vida y obra de Nicanor Parra, Jorge Teillier, Raúl Ruiz, Efraín Barquero, Pedro Lastra y Claudio Giaconi. En 2015, es seleccionado en la antología GIOVANI POESIA LATINOAMERICANA, traducida por el poeta italiano, Gianni Darconza (Raffaelli Editores, Roma, Italia). Un año más tarde, publica en España, Cicatrices y Estrellas (Huerga & Fierro Editores). Y en 2019, publica la antología “Poemas de la realidad secreta”, en la Editorial Visor, con selección y prólogo de su autoría. En la actualidad, es crítico de poesía de Revista de Libros del diario El Mercurio.