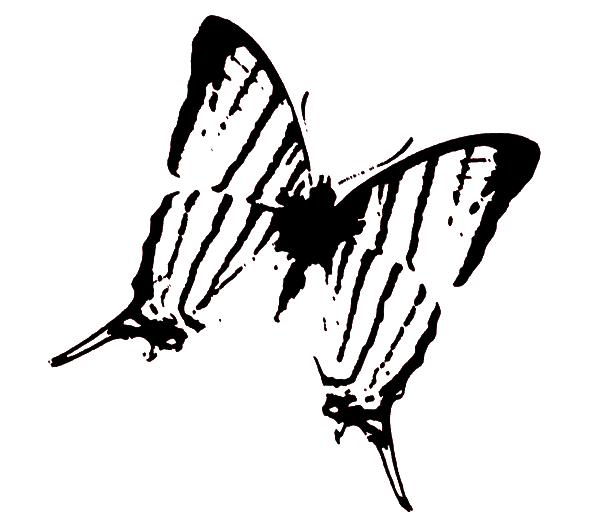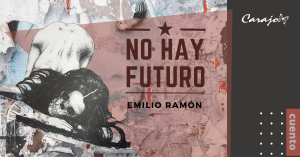
NO HAY FUTURO
¿Alo, alo? ¿Está grabando esta cosa? Uf, qué difícil es a veces hablar de uno mismo, sobre todo cuando en un par de horas no serás más que un fiambre. O un asesino. Sí, me van a matar. O voy a matar. Dejo esta grabación como testimonio; en ningún caso como nota suicida, porque lo último que quiero es morir. Tampoco como justificación, en caso de que mi próxima parada sea un juicio por asesinato… Al fin y al cabo, da lo mismo. El futuro está escrito y nada de lo que hagamos lo puede cambiar. Sí, es una puta tragedia griega, solo que esta es la vida real y aquí no hay deus ex machina que pueda salvarme. Yo, al igual que ustedes, imaginaba mi muerte como algo lejano, en la vejez, en una cama rodeado por hijos y nietos, pero ya ven cómo la vida no es más que una ruleta donde la bolita nunca cae donde apostamos. Aquí va mi historia.
Todo empezó por casualidad. Yo tenía dieciocho años cuando perdí la virginidad. Fue con una mina de la universidad, varios años mayor que yo. Ella se había acostado ya con cinco hombres y eso, en comparación a mi cero absoluto, significaba una gran experiencia. Me enamoré, perdí la cabeza. Ella arrendaba una pieza a una familia evangélica en la Villa Portales, a pocas cuadras de la facultad, y yo solía faltar a clases para encerrarme tardes completas en esa pieza. Una de esas tardes vino y me dijo sin preámbulos que quería que se lo metiera por el culo. A mí realmente no me apetecía, pero lo tomé como un halago, además de una oportunidad para coger experiencia. Gianinna —que así se llamaba esta mina— se quitó la ropa, se arrodilló sobre la cama y bajó los brazos hasta quedar en la clásica posición del perrito. “Sobre el velador está la crema”, dijo con tono casi displicente. Tomé la crema, la abrí y puse un montón en mis dedos. Solo entonces le miré el ano. Juro que fue instantáneo, una sensación poderosa y clara, nítida, que me llegó como una premonición fatal. “¿Qué estai esperando?”, preguntó mirándome por sobre el hombro y yo no supe qué contestar. Comencé a ponerle crema en el ano, pero no era capaz de mirarlo. Cada vez que lo veía, aunque fuera de reojo, venía a mí la imagen de un accidente de carretera y ella muerta, echa mierda. La erección empezó a bajar y ya no fui capaz de hacerlo. Gianinna se ofendió y comenzó a vestirse. “No se trata de ti”, le dije, pero cuando me preguntó “¿entonces de qué se trata?”, no fui capaz de decir la verdad. ¿Cómo explicar que al verle el ojo del culo había visto su muerte en un accidente automovilístico? Me vestí y me fui, teniendo muy claro que algo entre nosotros se había roto para siempre.
Gianinna murió en un accidente tres días después. Ruta 5. Noche. Alcohol. Fue la única muerta. El novio de Gianinna —sí, enterarme de que tenía novio fue casi tan inesperado como su muerte— y la familia que iba en el otro vehículo, no tuvieron más que unos golpecitos, mientras ella, por esas cosas del destino, quedó echa mierda. Tuvieron que velarla con el cajón cerrado. Casi me volví loco. No podía creerlo, llegué a pensar que todo había sido mi culpa por aquella premonición. Me enfermé del estómago, gastritis, reflujo, una úlcera nerviosa. Me costó mucho darme fuerzas y meterme en la cabeza que las coincidencias existen y los accidentes en la ruta 5 también.
Pasaron meses, quizás un año, en que no fui capaz de acercarme a mujer alguna. Estaba aterrado. Cada vez que Gianinna se me cruzaba en la cabeza, quedaba mal, tambaleante. Pero necesitaba salir de la duda que me estaba matando. Y no exagero al decir que me estaba matando. Junté las chauchas necesarias y le pagué a una prostituta. No voy a entrar en detalles acerca de las noches tormentosas que pasé planeando cómo acercarme a ella; solo diré que terminamos en un motel hediondo a semen y a humedad en la calle Cumming. Sobre la cama había pulgas y las paredes estaban rayadas con nombres dentro de corazones flechados. Francisco y Amanda; Jason y Marjorie. No era un cinco estrellas, pero para el caso daba lo mismo. La mujer comenzó a quitarse la ropa y aparecieron sus enormes tetas colgantes y una mata de pelo rizado allí abajo. “¿Cómo querí hacerlo, guachito?”, me preguntó mientras mascaba Miti Miti sabor a frutas. “A lo perrito”, respondí nervioso. La mujer se encogió de hombros y se acomodó en la cama, apuntándome con su enorme culo. Me acerqué y, sin pedir permiso, abrí sus nalgas hasta encontrar el agujero negro. Al verlo casi me voy de espalda. La imagen de la prostituta envuelta en billetes y lujos me vino clara y rotunda. Apreté y abrí los ojos, los restregué, sacudí la cabeza, y entonces volví a acercarme. Abrí sus nalgas, ahora lenta y cuidadosamente, y ahí estaba otra vez: ella podrida en dinero, cual Rico McPato nadando en su piscina de monedas de oro. No pude soportarlo. Me vestí rápido y atolondrado, le di los billetes que tanto me había costado juntar y salí casi corriendo.
Una semana más tarde estaba viendo las noticias con mis viejos y casi me atraganto con el té cuando veo a la prostituta dando una entrevista. Era la única ganadora del Loto.
Llamé al Danilo, mi mejor amigo en esos días. No, en realidad no era mi mejor amigo. Era más bien un hijo de puta abusador, medio loco, medio metalero, medio flaite, caído al litro. Solo lo llamé porque era el único huevón capaz de creer lo que le iba a contar. Lo cité en la plaza. Llegó medio borracho, o medio volado, o las dos cosas, con su polera del Master of Puppets y el pelo desaliñado, sucio, grasiento. Al verlo, casi me arrepiento de haberlo citado, pero —cosas del destino— seguí adelante. Le conté todo, con lujo de detalle, desahogándome, liberando lo que había escondido durante tanto tiempo. Tal como esperaba, el Danilo no se rio ni se burló ni me tomó por loco. Al contrario, parecía de lo más interesado y hasta se atrevió a preguntarme, con esa vocecita medio arrastrada, medio ida: “Compadre, ¿me verías a mí el futuro?”. Vacilé. Aquello no era precisamente mi ideal para una tarde de viernes, pero dada la desesperación, acepté. El Danilo me dijo que fuéramos a su casa. Lo miré y un mal presentimiento se me clavó en el pecho y en la garganta… Pero dije que sí.
Nos encerramos en su pieza. Sacó unas latas de cerveza del refrigerador y puso un CD de Slayer. Yo estaba nervioso y asqueado, no sé si por volver a enfrentar mi trauma o por tener que verle el ano a ese hijo de puta. Me prometí mantener la calma, no huir, pasara lo que pasara. Era difícil, lo de la Giannina no lo había superado ni de cerca, pero era necesario enfrentar la situación. De pronto, y sin darme cuenta, tenía el culo peludo del Danilo a medio metro de distancia.
Una vez más, una imagen clara y poderosa vino a mi mente, tan vívida como estoy viendo ahora esta grabadora en mi mano: el Danilo estaba teniendo sexo con la Roxy, la chica ciega que ayudaba a atender el almacén del barrio. Ver al Danilo en el acto sexual era repulsivo, pero me controlé y así pude observar la escena completa. Cuando le dije mi premoción, comenzó a reírse como retardado y a mover el pelo de un lado al otro mientras tocaba una guitarra imaginaria, sin todavía ponerse el pantalón. Se lo pedí: “hueón, por favor, ponte la ropa”. Lo hizo. Me dijo que llevaba un par de semanas rondando a la Roxy y que esa misma noche irían juntos al cine. “¿Al cine?”, pregunté confundido, considerando que la Roxy era ciega. “Sí, viejo, le encanta ir, ella me lo dijo”, respondió. No quise meterme más en el asunto, al fin y al cabo, si era capaz de atender un almacén, era probable que le gustara ir al cine. Me despedí de “mi amigo”, tomé mis cosas y salí de su casa. Pese a lo grotesco y desagradable que había ocurrido en esa casa, ahora me sentía mejor, aliviado. Me había confesado y había alguien —por muy hijo de puta que fuera— que me creía. Por un par de días, al fin, tuve un poco de paz.
Pero solo un par de días. El domingo a primera hora llegó el Danilo a mi casa vuelto loco a contarme que mi premoción se había cumplido. La cita había ido tan bien que habían quedado de “verse” la noche siguiente y que entonces habían terminado teniendo sexo. No le pregunté nada ni pedí más detalles, solo quería volver a dormir, pero me siguió hablando y, entre sus risotadas y mugidos, logré entender algo acerca de lo increíble que era “mi don” y de lo que podríamos —sí, podríamos, en plural— llegar a hacer con él. Yo no quería hacer nada; ya había tenido suficiente con vaticinar la muerte de mi novia —o de mi amante, en realidad— y, ahora que ya me había confesado con alguien, solo quería dejar todo atrás, esperar a que el tiempo cerrara las heridas y ya. Pero el Danilo insistió en que yo era poco menos que el mesías en la Tierra y que podíamos probar primero con un par de amigos suyos. La idea me pareció ridícula, además de incómoda… Pero seguí adelante.
El destino. Ya pueden ir dándose cuenta.
Media hora después había una fila esperando a saber qué les deparaba el futuro. Era como una galería del terror, todos metaleros, vestidos de negro, con sus melenas y sus poleras con nombres de bandas indescifrables. Todos se reían igual y hablaban igual, excepto uno que parecía tener influencia sobre los demás. Le decían Gárgola. Era mayor, se notaba, y también se notaba que el Danilo lo respetaba. Usaba una barba con aspecto de vello púbico y tenía en la mejilla una verruga como la de Lemmy Kilmister. Era imponente, gordo, ancho. Daba miedo. Nada más entró y se quitó el pantalón, dejando al descubierto un culo amplio, fofo y peludo, no sin antes advertir con una voz como de ultratumba: “sin mariconadas, eh”. Ni que lo digas, viejo, pensé.
Esa tarde de mierda en que comencé a torcer el camino, a todos, sin excepción alguna, le acerté en mis pronósticos.
El Danilo comenzó a traer a los amigos de sus amigos, y estos a sus amigos, y así. Por esos días se autodesignó mi mánager y empezó a cobrar mil pesos la sesión, de los cuales se quedaba con la mitad. Al principio llegaban solo metaleros. Luego aparecieron raperos, punks, skaters, y todo tipo de especímenes. Después llegaron las mujeres. Con ellas la cosa fue incómoda al principio, tanto para ellas como para mí, pero pronto me acostumbré. Dejé de ver mujeres y hombres, solo veía culos. Fueron buenos tiempos, la mayoría de los vaticinios tenían que ver con cosas que los clientes querían oír, así que se iban saltando de alegría, aunque de vez en cuando alguien no salía con la cara llena de risa, como esa chica que no tenía idea de que estaba embarazada. Pero, en general, la cosa funcionaba bien, y siempre, con cien por ciento de exactitud, daba en el clavo. Así fui olvidándome de mis viejos temores, cambiando los paraguayos por los cogollos, las Bálticas por las Stella, disfrutando los beneficios de mi nuevo trabajo de medio tiempo.
Hubo algunos problemas, eso sí, que debí solucionar. Mis viejos, por ejemplo. Por ningún motivo podían enterarse de la naturaleza de mi emprendimiento, así que, a las seis en punto, media hora antes de que volvieran del trabajo, cerraba la consulta y me dedicaba a ordenar y a barrer a la rápida para evitar sospechas. El Danilo a veces se quedaba a ayudar, otras veces desaparecía. Tampoco quería que mis viejos notaran cómo mi billetera iba engordando (me habrían hecho pagar yo mismo la universidad), así que comencé a guardarla en una cajita con llave, donde también tenía guardados unos condones que comenzaban a crear telarañas y una foto de la Giannina en ropa interior. Pero el problema más grande era el Gárgola. El hijo de puta llegaba todos los días y no se iba hasta que cerrábamos y, me daba cuenta, cada vez iba tomándose más atribuciones. Ya no era el Danilo quien repartía los números de atención ni el que cobraba la luca: ahora era el Gárgola. Yo intentaba no meterme, pero la cosa se hacía cada vez más evidente. Fue él y no el Danilo quien decidió subir la tarifa a cinco mil y también quien decidió trasladar la consulta a “un lugar más adecuado”.
Y el lugar más adecuado resultó ser una especie de taller mecánico en su casa. El Danilo y yo intentamos decir algo, oponer resistencia, pero el Gárgola y sus ciento y tantos kilos envueltos en una polera de Pantera nos pararon en seco. Fue la primera vez que nos amenazó con un arma. Sacó un cuchillo (¿de los calzoncillos?) y nos dijo que cerráramos la boca. Y le hicimos caso. Es que el hijo de puta daba miedo, de verdad.
Entonces todo comenzó a volverse oscuro. El Danilo ya no iba todos los días, lo que me hacía sentir nervioso e inseguro. No es que el Danilo fuera un ejemplo de ser humano, pero al lado del Gárgola era casi un ángel de la guarda. El Gárgola ya había tomado el control, y llegaba con botellas del whisky más caro y a veces medio borracho. A veces jalaba encima de la mesa del taller, sin preocuparse de que yo lo viera. Con suerte me saludaba. Para él no había gran diferencia entre yo y cualquiera de los tarros o de las herramientas del taller. Y estaba cada vez más gordo. Los globos oculares casi se le salían de donde debían estar y las venas del cuello parecían a punto de reventar. La verruga en su mejilla a veces dejaba salir un líquido amarillento y espeso, una especie de pus.
Una tarde, cuando ya se habían ido todos los clientes, vino y me dijo que quería comprarse una moto. Una Harley. Que yo debía trabajar doble turno porque necesitaba la plata. Quedé boquiabierto. “¿Cómo dices?”, le pregunté. Le dio un trago largo a la lata de Budweiser, eructó, y me dijo que dijo que desde el día siguiente mi turno se extendía hasta la medianoche. Quise decir algo, pero se fue antes de que pudiera abrir la boca.
Esa noche comencé a sentirme mal. Al tomar once con mis viejos no abrí la boca ni para hablar ni para comer. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Vueltas y vueltas en la cama. Me levanté y llamé por teléfono al Danilo. Me contestó con voz adormilada. Le conté lo que había pasado. Lejos de encontrar el apoyo que necesitaba, me dijo que no lo llamara a él, que ya estaba fuera del negocio, que me las arreglara directo con el Gárgola. ¿No les dije que era un perfecto hijo de puta?
Todo empezó a salir mal. Sin decirle a mis viejos, congelé el semestre en la universidad. Ya no tenía cabeza para estudiar. Para justificar mis nuevos horarios, les inventé que estaba trabajando después de la universidad, dando clases particulares. El Gárgola ahora cobraba diez o veinte mil pesos la consulta, de las que yo recibía un miserable diez por ciento. El resto era para él y su whisky y su cocaína y su Harley imaginaria y esas mujeres sudadas, hiper maquilladas y vestidas de negro que llevaba a su casa. Yo no estaba nada bien; me sentía cansado, confundido. Tanto ver imágenes del futuro me estaban llevando a una caótica versión del presente, donde ya no era capaz de recordar con precisión qué había visto en la vida real y qué había visto a través de dos nalgas. El insomnio empezó a hacerse habitual y también las pesadillas, cuando lograba dormir.
Me han preguntado muchas veces si no me sentía tentado a ver mi propio futuro. Y la verdad es que no, viejo, no quería saberlo. Soy de esas personas que prefieren vivir el aquí y el ahora, y nunca entendí a esos clientes que volvían una y otra vez a ver qué mierda les iba a pasar mañana. Comencé poco a poco a sentir desprecio por ellos y su incapacidad de vivir la vida sin que alguien les dijera dónde dar el siguiente paso. Me juré nunca verme el futuro (además, no era una maniobra muy fácil) y tampoco darle entrevistas a esos periodistas que comenzaban a merodear como buitres. Ah, y también, solo por joder, mentirle al Gárgola cada vez que me pidiera ver entre sus nalgas de cerdo (¿Tienen nalgas los cerdos?).
Coincidencia o no, las premoniciones se volvían cada vez más oscuras. A un futbolista de Colo-Colo le vaticiné una rotura de ligamentos, que se cumplió en el partido del domingo. A una actriz le avisé de un tumor maligno que comenzaba a comerle la tiroides. A una vieja cuica le dije que su marido la estaba cagando con su secretaria. Una vez llegó un animador de televisión, un tipo joven y simpático. Lo que vi fue horrible. Le advertí que por ningún motivo se subiera a ese avión que iba hacia el archipiélago Juan Fernández. Me miró con cara de poco convencido. Le insistí, incluso le hice prometer que no tomaría ese avión. Pero, cuando vi su cara en la portada de los diarios pocos días después, supe que no había cumplido la promesa.
Me sentía mal, la úlcera estaba dando problemas otra vez y la cabeza ya no me daba. Lo del animador de la tele había vuelto a despertar al fantasma de Giannina y ya no podía mantenerme firme. Y mientras más me presionaba el Gárgola, peor me ponía, y mientras peor me ponía, daba vaticinios más siniestros. Hasta que llegó el día en que tuve que mentir: no fui capaz de decirle a una chica joven lo que le iba a pasar a su hijo de seis años. No tuve los nervios ni el corazón ni las tripas y le inventé algo, cualquier cosa convencional y predecible. Esa noche no logré pegar los ojos.
Tenía que salir de ahí.
Al día siguiente el Gárgola llegó atrasado al taller. En una Harley. Hizo rugir el motor durante minutos frente a los clientes antes de entrar. Se acercó a mí a paso lento. Venía borracho. Se paró a mi lado, hediondo a axila y a copete. “¿Sabí qué quiero ahora?”, me dijo. Lo miré con desprecio, sin decir palabra. “Quiero otra Harley, así que vamos a ponerle bueno, ¿me entendí?”. Luego fue a la puerta y comenzó a cobrar por entrar. Sobre la mesa había un martillo y por un momento sentí deseos de arrojárselo en la cabeza.
Esa noche cerramos antes, no había tantos clientes. La cantidad de interesados venía bajando hace días, pero solo entonces me di cuenta. El Gárgola estaba furioso; yo, aliviado. Ya no me sentía capaz de seguir mirando culos, uno a uno, día tras día, anunciando tragedias y problemas. Decidí pasar a una fuente de soda a tomar una cerveza antes de llegar a la casa, a la cama y al insomnio. Me senté al fondo para que nadie me reconociera y pedí un schop de medio litro. Pero fue imposible pasar desapercibido. Los clientes me miraban de reojo y murmuraban. Algunos me miraban descaradamente y no con cara de simpáticos. Logré reconocer algunos rostros; a varios les había vaticinado desgracias. Entendí que no era bienvenido. Bajé rápido la cerveza, pagué y caminé hacia la salida. Mientras tomaba la manilla para abrir la puerta un vaso pasó volando a cinco centímetros de mi cabeza y se reventó contra el muro.
Al día siguiente, mientras caminaba al taller, me fijé en que unos tipos altos me seguían. Doblé por otras calles y apuré en paso, solo para comprobar que iban tras de mí, y cada vez más cerca. Cuando ya estaba a solo un par de cuadras del taller, comencé a correr y ya no volví a mirar atrás. Al llegar, cerré la puerta por dentro y me escondí bajo una mesa hasta recuperar el aliento. Vi que tiraron un papel por abajo del portón. Me acerqué y lo leí: “Tú le cagaste la vida a nuestro amigo. Ahora te la cagaremos a ti”. No había firma, ni explicaciones, ni nada. Me di cuenta, con más claridad que nunca, que había estado jugando con fuego y que esto se tenía que acabar. Si no me mataba la úlcera, me mataba algún hijo de puta en la calle.
Tenía que renunciar.
Y eso hice. Cuando llegó el Gárgola, le dije que me iba, que ya no quería ni podía seguir en ese trabajo de mierda, que necesitaba volver a mi vida, que estaba cansado, agotado, nervioso, al borde del precipicio. El hijo de puta me dejó hablar sin decir palabra. Luego gruñó y entró a la casa. Treinta segundos más tarde salió con un bate de beisbol y no me hizo falta verle el ano para saber lo que iba a hacer. Me levanté de la silla justo cuando un golpe casi la desarma. Y así empezó mi escapatoria desesperada por el taller, mientras el ogro seguía dando golpes con la clara intención de partirme el cráneo. Cosas caían, vidrios se quebraban. Era una bestia fuera de control. Hasta que me alcanzó en un hombro. El dolor fue enorme, eléctrico, expansivo. Luego sentí otro golpe en las costillas, y otro en el estómago que me dejó sin respiración. Caí de rodillas al piso. Ahí fue cuando sentí un golpe en la nuca y ya todo fue oscuridad.
Desperté cuando ya se hacía de noche. El taller estaba cerrado y oscuro. Aturdido, medio mareado, me levanté de la silla y caminé hasta la puerta. Me dolía todo. Por suerte la puerta estaba sin llave. Miré a todos lados, hasta comprobar que nadie me estaba esperando, y salí. Caminé a casa con el paso más rápido que el dolor de huesos me permitía, mirando por sobre el hombro y sin detenerme ni en los semáforos. Mi sistema nervioso no daba para más.
Esa noche, mientras intentaba dormir, una idea se me vino a la cabeza y no me dejó pegar los ojos.
Y pasaron unos días y seguí con la idea metida en la cabeza. Hasta esta mañana, en que me sentí mejor de la paliza y fui capaz de levantarme. Comí una mitad de pan con queso y me tomé un café. Fui al baño y me miré al espejo, la cara de cansado brutal, las ojeras, las espinillas, la piel seca. Las manos me temblaban. Me quité la ropa y pude ver los moretones, los golpes del bate aún marcados en la piel. Me metí a la ducha dándole vueltas otra vez a la idea.
Salí, me vestí y bajé al taller de mi viejo. Tomé el diluyente y lo puse dentro de una bolsa negra. También los fósforos. Salí de la casa y caminé a paso rápido hasta donde el Gárgola. La Harley estaba estacionada afuera, como siempre. Me acerqué y la rocié de diluyente. Luego prendí el fósforo y lo acerqué. Las llamas fueron inmediatas. En cosa de segundos la moto era una hermosa bola de fuego. Di la media vuelta y volví a mi casa.
Y dormí profundamente. Con la boca abierta, botando baba.
Al despertar, sentí los gritos desaforados del Gárgola afuera de mi casa. Miré por la ventana y lo vi golpeando la reja, vuelto loco. “Te voy a matar, conchetumadre, te voy a matar”, gritaba. Con las horas de sueño, ya casi me había olvidado de la moto. Fue como si recién asumiera lo que había pasado. Me senté en la cama hasta que los gritos del Gárgola desaparecieron. Pero tenía claro que no sería por mucho tiempo. Mil ideas se me pasaron por la cabeza: ¿Llamar a mis viejos? ¿Llamar a los pacos? ¿Serviría de algo? Solo había una forma de saberlo. Me acerqué al espejo, me desabroché el cinturón y me bajé el pantalón. Tomé aire e hice lo que alguna vez había prometido que jamás haría: me agaché y miré mi ano en el espejo. Entonces supe que no lograría nada llamando a los pacos ni a mis viejos.
El Gárgola está ahora golpeando la puerta con el bate para entrar. Y lo va a lograr. El perro va a ladrar. Lo callará de una patada. Romperá los vidrios y los muebles. Subirá por la escalera. Abrirá la puerta de la pieza de mi pieza y aquí se encontrará conmigo esperando, con la grabadora en una mano, y con la otra empuñando la pistola de mi viejo.
****
Emilio Ramón (Santiago, 1984) es profesor, escritor y editor. Ha publicado la novela Labios Ardientes (2014), el libro de relatos Noches en la ciudad (2017) y la novela Los muertos no escriben (2022). Por el lado de la escritura musical, es coautor del libro Disco punk. Veinte postales de una discografía local (2020) y autor de Ramones en 32 canciones. Ha colaborado en diversos medios web.