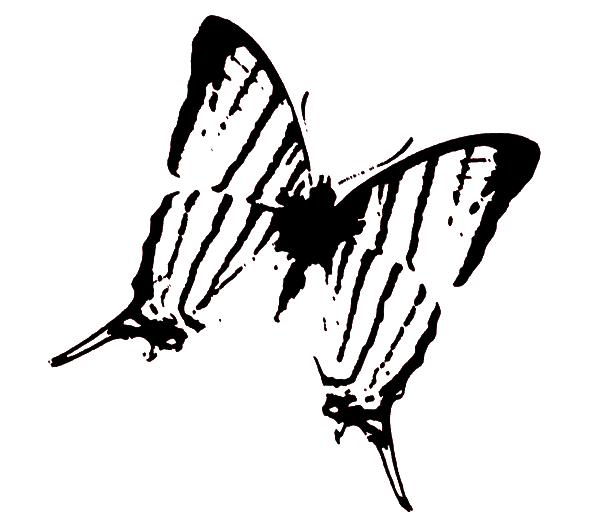Publicado por vez primera hace treinta años en el volumen 4 de la colección Poesía no eres tú de la Universidad Autónoma de Chiapas, Memoria de los días es uno de esos libros cuya fuerza lírica permanece intacta y mantiene su frescura juvenil y carácter de tempestad, así como una estética que podemos considerar posmoderna a pesar del tiempo; de ahí que se haya transformado en un clásico de culto, principalmente entre los poetas chiapanecos de las recientes generaciones. Desde el principio, en Memoria de los días aparece el viaje, ese deambular por la memoria, por los recuerdos y las visiones perdidas en una suerte de treno, aria o himno de luto causado por la ausencia –sería mejor decir abandono– de la amada: Amor, olvido mío (son tales sus primeras palabras). Al iniciar este largo poema, el poeta pone sobre la mesa de sus versos los dos sitios y símbolos desde los cuales declarará su batalla contra el olvido: la ciudad y el mar:
En qué fecha exacta
mi rostro te recupera al día
entre los muros de una ciudad
que baja despacio
a mutilar caravanas de recuerdos.
[…]
y no sabré si tu dolor y el mío
irán a encontrarse
en la primera cicatriz del mar.
Estos elementos e ideas atraviesan el poema de principio a fin. Por un lado, lo urbano y la ciudad en la que el yo lírico está inmerso, solo entre la multitud, cuyos rostros reflejan el inasible rostro de la amada, como si cada uno fuese un espejo de aquella. En tanto, el mar representa por una parte, lo salvaje, lo inasible, la tempestad, lo impredecible, pero también el edén primigenio donde el individuo puede navegar y surcar sus aguas, nadar: memoria amniótica. Sin embargo, sin la tabla de salvación del amor, del misterio de la carne, de la amada, el yo lírico está destinado, inefablemente, a la orfandad, y puede hundirse (en el abismo o en lo indomable de las aguas del mar) o perderse (entre la indolente muchedumbre o en las infinitas calles de la ciudad).
De este modo, la única verdad, lo único palpable y asible es la escritura, la voz, el reclamo, el poema, lo etéreo, pero también la tristeza, atravesada y enquistada en la carne con ardientes clavos de dolor, que no es sino el verdadero motor y el eje central del poema, que está vertebrado a partir de la experiencia dolorosa de la ausencia.
Un elemento poético importante en el libro es la idea de resurgir, de resucitar: una resurrección amorosa, carnal, pero no sólo del modo cristiano, sino como el ave fénix: resurgir de las cenizas, de los rescoldos, de los fragmentos: los amantes renacerán otros días. Así, son comunes y constantes ciertas palabras: corazón, vacío, soledad; huellas del abandono y de la imposibilidad de volver, a menos que sea por medio de la carne, del acto amatorio.
Otro rasgo distintivo de este libro es la presencia constante del mar y lo acuático, lo líquido. De ahí que las palabras mar, sal, sudor, agua, lágrimas y saliva (saladas también) recorran y apuntalen algunos de los mejores versos:
y escrutar
la voluntad a la mitad del mar
y volverse atrás
hacia el velero perdido
encallado en algún océano de la memoria
El poemario incluye un verso particular “hombre al mar más solitario”, que recuerda aquel de López Velarde cuando enuncia: “Soñé que la ciudad estaba dentro del más bien muerto de los mares muertos”. Podemos advertir aquí las convergencias: el mar dentro de la ciudad, para Velarde, y para Ruiseñor, el hombre al mar. Si consideramos al mar como el gran útero, entonces el hombre de la ciudad, el hombre posmoderno es arrojado al útero de cemento, a la matriz de asfalto, donde se encoge de nuevo y adopta la posición fetal del abandono.
Es importante resaltar otro de los elementos centrales de Memoria de los días: el alba, el amanecer: se ubica también en las orillas, el mar que muerde la orilla de la tierra, la luz que muerde las orillas del cielo y la noche, el amante que muerde las orillas de la carne. Esto nos habla de los límites, de las limitaciones del amor, de la vida, de la palabra, del poeta ante el mundo: todo es breve, todo es finito, todo tiene orillas, menos la poesía porque intenta, por vía de la utopía, recobrar el paraíso perdido, y ante todo la imposibilidad amorosa. Límites: orilla del mar, del cuerpo, de la lengua (la palabra).
La lluvia también aparece en Memoria de los días como detonador de la fertilidad, pues da inicio, vida y comienzo a nuevos ciclos. Sin embargo, también borra, lava y quita la suciedad y destruye sin piedad (a manera de diluvio) para un nuevo renacimiento, y en este libro, para una nueva resurrección: luego resucitar en la carne, en el acto copular del hombre y la mujer, el de Eva y Adán.
Es interesante que a partir del fragmento XII del libro, se hace más decisivo el tránsito del estado primigenio, de la unidad natural (entendida aquí como el amor y la carne de la amada, el mar) es decir, de los sitios y paraísos perdidos, al horizonte urbano, a la ciudad, con todos sus vicios y sitios oscuros que de un modo u otro intentan domesticar al hombre “salvaje”, y llevarlo a la perdición, a diluirse, haciéndolo invisible: “de la ciudad amordazándonos”.
Es posible advertir el cambio en los distintos registros que van de la ternura al reclamo airado, descarnado, directo: “Perra, puta mía”, mientras que en el fragmento anterior había llamado a la mujer “mi cangrejita”. Cabe destacar que lo coloquial, lo cotidiano, lo popular, deambulan de la mano del yo lírico, que avanza verso a verso como si el poeta estuviera caminando por calles sinuosas arrojando versos y contando sus visiones, por decirlo de algún modo, cinematográficamente, bajo un cinética constante, verbo en movimiento perpetuo que alcanza un enorme aliento. Dice el poeta, “leo la ciudad”: el hombre posmoderno, descentrado, arrancado de su antiguo paraíso (la amada, su casa natal, su cuerpo fundacional: el amor en todas sus manifestaciones) y destinado al cotidiano matadero de la urbe.
El paso del edén primigenio, perdido, al solar domesticado, talado, civilizado, vacío: el hombre descentrado y sin eje natural, una conciencia poética posmoderna: similar y cercano a El otoño recorre las islas de José Carlos Becerra y mucho más cercano aún a la poética de Vértebras, de Joaquín Vázquez Aguilar; además de su cercanía, también, con Raúl Garduño. Pero el jardín, como idea, como símbolo, no es sino el propio paraíso hecho a imagen y semejanza de su autor o sus autores, en este caso, de los amantes. Y la ciudad, la migración del yo lírico hacia la urbe, su presencia y “encierro” en la ciudad, significan el abandono de ese edén primigenio que se transforma en un edén subvertido: el poema lo manifiesta, es la deconstrucción de ambos mundos, la unión de dos lugares salvajes que pueden asirse por medio de la palabra, son domeñados por el proceso civilizatorio de la poesía, que curiosamente no puede domesticarse:
todo esto es como mirar al jardín
y no hallar más que un agrietado zócalo
de cemento
Este libro, un largo poema, funciona como una casa: edificada con los escombros del abandono, con rescoldos de dolor, lágrimas, memoria y vacío. Es un cuerpo en pena buscando su asidero, un puerto donde atracar, está a la deriva, abandonado, por eso el yo lírico canta y deambula errante por las calles de la ciudad, así como los poemas se encuentran descentrados y dispersos por las páginas. Aquí se privilegia y defiende el derrumbe, de la casa, del cuerpo, del edén primigenio, del amor, es decir, aquello nombrado por Antonio Gamoneda cuando dice: “amé todas las pérdidas”.
Casi a mitad del libro, el poeta se muestra como flaneur en el sentido baudeleriano, tanto poético como estético, pero su conciencia, su ethos, ya no es únicamente el del “paseador” callejero, el del turista urbano, esa suerte de voyeur romántico que disfruta la ciudad por el más puro hedonismo. Así, en el flaneurismo de Memoria de los días, el yo lírico está plenamente consciente de sí, de su papel, es ya un espectador moderno que está en la ciudad en primera fila, sufriendo el espectáculo de su propia desintegración, su propia caída: es Adán y también Ícaro al mismo tiempo: no sólo es expulsado del paraíso (su mujer, su casa natal, su pueblo), sino que es arrojado al abismo (la ciudad, la soledad, la orfandad) y él mismo se ve caer, único espectador de su derrota. Para Baudelaire, el flaneur es ese paseante solo y anónimo cuyo objetivo es únicamente observar y leer las calles, edificios y multitudes de la ciudad, diluyéndose en el tráfico y la muchedumbre: el testimonio crudo es este largo poema:
[…]
yo me detengo en el centro de la calle
y saco mi libreta
y me pongo a escribirte este poema
[…]
Leo la ciudad
un pordiosero detiene el frío entre periódicos
dicen que no podremos levantarnos
pero es mentira
yo estoy orgulloso de ser un hijo de puta
Podemos advertir aquí el cambio en la sensibilidad poética: ante lo deshumanizador de la ciudad, de sus calles de su muchedumbre, de estar inmerso en las masas, es preferible la familiaridad y el goce del dolor, el placer de saberse abandonado, pero único, vivo. La experiencia única y humana del dolor, de la tristeza, mediante el ejercicio de la memoria, del recuerdo, nos devuelve el alma al cuerpo, el cuerpo al dolor, y el dolor como vía de conocimiento de sí, de ascesis al infierno, palpable, de la soledad.
Por otra parte, uno de los fragmentos con mayor poder y fuerza lírica es el siguiente: “El gallo vaticina al fondo del mar”. Hacia el final del poema, y luego de levantarse del suelo, de reptar por las orillas del abandono y la orfandad, el poeta aparece cantando, es una especie de vates marítimo, hundido en sí, en total soledad, en la inmensidad del vacío, sin lo “otro”. El cantar del gallo es el augurio de un nuevo comienzo, de un nuevo recuerdo. p. 58:
Sí el gallo canta
vaticina
y al fondo el mar
repetirá su ciclo
Este gallo evoca, de algún modo, aquellos versos del Miguel Hernández de Perito en lunas: “Coral, canta una noche por un filo, y por otro su luna siembra para / otra redonda noche”. Esta idea circular del canto, del vaticinio, está presente también al final de esta sección del poemario.
Finalmente, recordemos lo que Omar Jayyam escribió: “que solo estabas, Jayyam, junto a tu amada; ahora que se ha ido, podrás refugiarte en ella”. Tal es el refugio y el eje central de Memoria de los días. Un largo aullido de dolor ante el silencio producido por la ausencia de la amada, pero un aullido rabioso y no exento de enojo, pero sobre todo de tristeza y llanto. Una suerte de “treno” ácido y también gozoso: “lo mejor del día son sus cenizas”. Escribir sobre y con las cenizas, con los restos de lo que algún día ardió hasta consumirse, pero sin consumarse del todo. Oda a la imposibilidad, erótico lamento desde el instinto animal para marcar el territorio perdido: las orillas del paraíso, las orillas del mar, las orillas de la mujer amada, las orillas del propio cuerpo, que ya no está completo: el lugar en donde estaba la costilla ahora está vacío. Es el dolor por la cicatriz, honda y abierta, pues la costilla fue arrancada.
Y como todo buen flaneur, Ruiseñor nos dice que la poesía es como un largo oficio sin esperanza. Creo, definitivamente, que en Memoria de los días lo consumido, los rescoldos de lo que fue, el dolor al rojo vivo, son una apología de la ruina, de la pérdida.
______