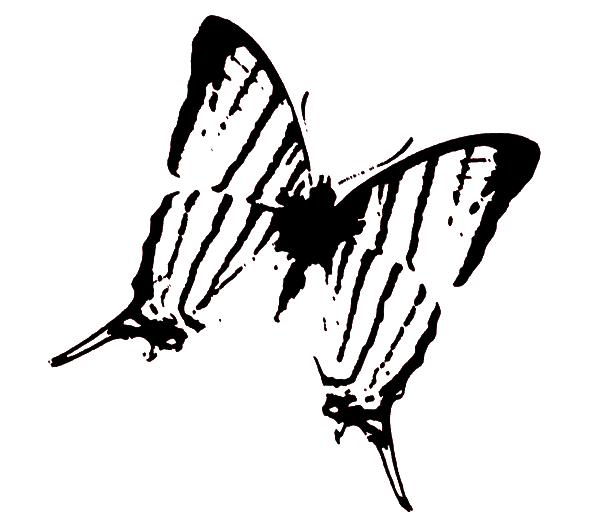Pup play
Había cortado sus uñas de manera que funcionaran como navajas. Un corte diagonal y afilado hacia el extremo opuesto del pulgar sería la herramienta perfecta. Se acercó y demarcó sin titubear el pedazo de piel que sabía necesario. Presionó lentamente hasta anclar las esquinas menos filosas de sus uñas dentro de la tibia carne y sentir la leve resistencia del hueso, aún cartilaginoso. Aquellas pequeñas manos todavía no sabían defenderse; contrario a las de ella, las suyas se movían erráticas sin entender lo que era un enemigo, aprendiendo desde el sufrimiento lo que era ser víctima, sin razonarlo. Ella presionó cuidadosa hacia el centro, abriendo ocho túneles en la epidermis, ocho fuentes de inmediata sangre y suero que se vomitaban sobre esos dedos que violaban la entereza de aquel rostro recién acariciado por la luz. Quería desgarrarlo todo de un tirón; pero sabía que no debía. Sus manos trataban de disimularlo pero estaban un tanto temblorosas. Era preciso enfocarse. Sus incisivos centrales superiores mordieron la hendiduras resecas de su labio inferior, ligeramente carnoso, por una esquina cercana a las comisuras de su boca. Sus ojos mostraban una inmovilidad casi puntiaguda que apenas le permitía parpadear. Eso, y su inhalar, paciente y profundo, a través de una nariz tan agigantada como deforme, denotaban el gran esfuerzo que ponía en concentrarse. Tal era su ansia de precisión que nada le permitía sentir las lenguas de los tres perros, succionando la herida recién abierta en su entrepierna. No los vio ni los sintió jugando, torpemente, con la placenta que pendía de su cuerpo como una prótesis sin uso. Mientras ella se afanaba en cortar, perfectamente, la piel de aquel rostro; ellos devoraban el cordón umbilical que aún la unía a su cría. Al niño, una explosión de capilares le reventaba bajo su fina capa, aún traslúcida y gelatinosa, de piel recién nacida que se enfrentaba a la angustia del dolor y a la brillantez de una luz, tan estridente, que hacía que la sangre derramada irradiara aquel tono violáceo.
Ella lamía sus uñas de cuando en cuando, como buscando un trabajo limpio. Tanta viscosidad entre sus dedos, tanta sangre secándose y oliendo a sequedad, requirió hacer varias pausas para deglutir todo lo que se espera que salga de heridas así de graves y descontroladas.
La piel que recién adquiría nombre de piel, la piel que recién se formaba en el laboratorio de su vientre a través de procesos químicos desde una misma célula, parecía resistirse a deformarse así, tan pronto. Parecía a resistirse al desespero de estas uñas que también eran piel modificada y con las que compartía la mitad de una carga genética. Ante esa resistencia ella comprendió que no era prudente, que había esperado nueve meses por esa piel y que no era el momento de arruinarla. No otra vez.
Tan pronto se adhirió el olor a sangre seca en las fosas de su hocico, sus ojos mostraron un atisbo de locura, como si las pupilas perdieran el foco de concentración y empezaran a titubear temblorosas. En su boca se formulaba una sonrisa como un híbrido entre conquista e incredulidad. Sintió el desespero que acompaña el fin de las tareas. Se detuvo y respiró. Hondo. Volvió a limpiar sus uñas, con calma, con temor a no cortarse la lengua mientras su lengua hurgaba en las fisuras de sus cutículas llenas de sangre ennegrecida. Comenzó a halar nueva y calmadamente, con el cuidado que requieren los trabajos finos. Desancló sus garras y valiéndose de todas ellas de manera individual, comenzó a usar sus dedos como instrumentos de artesano, valiéndose siempre de sus índices como las gubias más diestras para desprender piel. Lo había logrado. Levantó el pedazo de carne hacia la luz, era perfecto. Las últimas gotas de ese pedazo de piel, latente como una sanguijuela asustada en unas manos con sal, bajaran espesas hasta su antebrazo. Lo había logrado, esta vez sí, lo había logrado.
Los perros coreaban aullidos a destiempo desde sus voces humanas que imitaban ser caninas. Al igual que la campana hacía con el sonido extraído del tocadiscos por una aguja, esos aullidos eran modificados por el eco que producían sus máscaras de cuero con orejas y hocico. Trataban de alcanzar a la criatura ahora abandonada sobre la mesa. La criatura, que era la fuente de la sangre y de la carne evidentemente frescas, ahora les era permitida. A su señora ya no le importaba, ella contemplaba aquel retazo de cuero tibio mientras iba camino a un gran espejo al lado de la ventana. Uno de los perros alcanzó la mesa y, con su patita de cuero, logró que el bebé, ya inmóvil, cayera al suelo. Festín servido, comenzó el engullir de huesos, aún muy gomosos como para que al quebrarse sonaran agudos y estridentes. Dos de ellos se enfocaron en los tendones aún blandos, en los músculos apenas formados, en la poca fibra de lo aún magro. El otro se dedicó a las vísceras. Poco le importó la suavidad de su consumo, el calor de aquellos órganos que casi palpitaban, el deshilachado azul de aquellas venas que todo lo conectaban.
Cuando quedaban solamente algunos huesos rotos regados por el suelo, incapaces de sostener algo de carne o de tendón, aquellos perros se sosegaron. Pegados a los muslos de la mujer que los tenía atados con cadenas desde los piercings de sus pechos, se dedicaron a chupar, sedientos, toda la sangre que aún manaba de su herida. Chuparon como chupan los cerdos las tetas de sus madres. Moviendo su colita de contentura, a uno de los perros se le cayó su rabo de hule al relajar demasiado el esfínter. Cayó como cae un huevo que se romperá por falta de cuidado.
Aquella sala, inmaculadamente blanca, no parecía ofendida ante el nuevo silencio causado por los perros satisfechos ni ante las manchas de sangre que comenzaban a secarse y a formar marcas y huellas en tonos carmesí oscuro por el suelo. Alcanzada la calma de esa mañana de domingo, justo antes de que sonaran las campanas de la iglesia de la ciudad, ella tomó una navaja de afeitar de las antiguas y, sentada frente al espejo al lado de la ventana, comenzó a quitar piel vieja de su hocico, piel vuelta cáscara tostada o lasca de cuero, maloliente y amarillenta, o en ocasiones averdosada, hasta dar con la capa aún viva de su piel. Aguja en mano, comenzó a forrar su hocico, a zurcir esa carne nueva como un injerto sobre su nariz desfigurada, nariz hocico como de cerdo. Alineó sus fosas nasales con el hueco de la piel donde hubo unos ojos. Con cada puntada de aquella aguja, tal vez muy larga para suturar, sus ojos lagrimeaban y se constreñían aún más. A la tercera puntada, sus gritos. A la cuarta, la prisa para no postergar el dolor y para aprovechar lo tibio de aquel otro pedazo de carne. Su sordera le permitió no tener que escuchar la agudeza de sus alaridos, casi comparables a los del devorado niño. Terminó.
Se miró al espejo y, detrás de aquella imagen opaca de lágrimas, vio reflejada su cara con una expresión de satisfacción y genuina coquetería. Tocó su piel nueva y blanda sobre su hocico firme y sintió vanidad, tanta que se reprendió con la mirada, sabía que la vanidad podía ser un sentimiento muy, muy feo. Reprobable incluso.
Tras de ella, los tres hombres vestidos de perro con piezas de cuero negro —dos con rabo y uno mostrando su rosa de carne recién distendida a causa del huevo de hule recién caído—, limpiaban la escena. Aquel que se enfocó en las vísceras, seguía lamiendo los minúsculos pedazos de carne que iba encontrando en el suelo o a los pies de la mesa. Le prestaba atención a cada filamento, a cada grumo de piel rojiza y tierna. Entre más suave, más la disfrutaba. Cuando lamió la navaja para limpiarla, un leve corte en la lengua le recordó que esa era la de cortar la carne del hocico de su ama. La carne putrefacta que ya nadie quería y que aún yacía, pestilente, sobre el suelo. Entonces, vio aquel pellejo de niño doblado en forma de hocico, tendido sobre el suelo, deshidratado y tostado, puruliento por dentro y casi plastificado por fuera. Se aprestaba a tocarlo con ojos lagrimosos, cuando un halón de su cadena, precedido de un campanazo, le recordó su lugar.
Ella se hincó a rezar frente al espejo. Los perros, como orquestados, se arrodillaron juntando sus patitas delanteras, sus lenguas afuera y sus ojos cerrados. Entonces uno de los perros eructó.