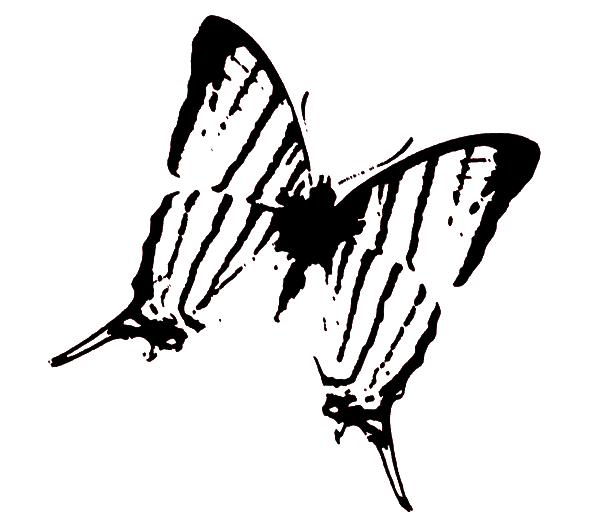Trinidad percibió primero su olor. La canícula de la mañana se concentraba en el cuerpo polvoriento del extraño que le preguntó de golpe: — ¿cuánto? Lo miró sin adivinar las facciones ocultas bajo las capas de caliche que denunciaban su oficio. Me manda el Güero, oyó la voz y se acordó del contratista que a veces le enviaba albañiles a horas inmisericordes, cuando el sol calentaba de más y ni unos pesos para una chela, ni un soplo de aire en medio del marasmo de coches, gritos, bultos.
Trinidad repasó con un dedo húmedo la línea en fuga de su media. Cincuenta baros, más el cuarto, dijo, y el hombre rebuscó en la mochila que llevaba al hombro. Mientras lo guiaba por aceras heridas, ella pensó sin querer — quizá por ser aquel su primer cliente del día— en su nuca descubierta, el triste artificio del pelo desmentido en la raíz, la blusa sin mangas brillando a destiempo, abandonada por la noche, la falda adherida con devoción a sus nalgas en marcha. Y quién sabe por qué sintió ganas de reír, y después pensó que de seguro era el calor que ya le bajaba a chorros lentos por las axilas y bordeaba de humedades la tela delgada de su vestimenta.
Tuvieron que abrirse paso entre los ambulantes apostados ante la puerta del hotel que los recibió con un bostezo de humedad pegajosa. En la recepción un señor gordo de grandes bigotes leía una revista de vaqueros. Trinidad recibió la llave en silencio y el empleado volvió a la lectura. Subieron por la escalera pringosa. El sonido de sus pasos resonó por todo lo alto del cubo, como sacudiendo la modorra de los escasos visitantes. Al llegar al pasillo se toparon con una mujer entrada en carnes que trapeaba con movimientos lánguidos el piso de mosaicos. Sin variar el ritmo indicó: el siete está listo. La pareja penetró en la habitación olorosa a creolina y detergente barato. Trinidad se dirigió al tocador y observó su rostro enrojecido, el rímel que ya formaba un medio círculo de oscuridad bajo los ojos. Se quitó la blusa, más por aligerar el calor de su cuerpo que por una concesión al cliente. No era su costumbre, no. Sólo lo indispensable: las medias, de por sí rasgadas. La falda, a veces, para no arrugarla. Pero esta mañana ella sentía el sudor escurrir entre sus muslos y ya procedía a bajar el cierre cuando por el espejo notó que su cliente se había quedado a mitad de la habitación. No lograba verle los ojos, tanta era la tierra que le cubría la cara. Adivinó a un hombre joven, por el cuerpo delgado y la timidez de movimientos, que a esas alturas se habían vuelto un vaivén, una especie de arrullo, como si el muchacho estuviera dándose valor para desquitar sus ganas y sus cincuenta pesos en el cuerpo sudoroso y prieto de Trinidad. Estrechaba la mochila contra el pecho. Como escudo, tal vez. La mujer suspiró al percibir de nuevo el olor reconcentrado del albañil. Al menos este no está borracho, se dijo. Luego le dio la espalda, en un acto innecesario de timidez. Con cierta dificultad deslizó la falda por sus piernas. La prenda cayó, como vencida por la contundencia de los muslos morenos. Al volverse de frente al muchacho, Trinidad percibió por primera vez la posibilidad de unos ojos amarillos que la recorrían minuciosamente. Pero tanta cal en el rostro del cliente dificultaba la confirmación. El polvo grisáceo cubría las mejillas, la nariz y los ojos como si alguien se hubiera esmerado en camuflar las facciones del joven para dotarlo del tosco efecto de un recién exhumado. Trinidad giró con gracia sobre sus talones; luego descendió en busca de la falda, sumida en precaria posición de derrota. Sintió el temblor de sus carnes, emocionadas por el repentino movimiento. El muchacho abrió más los ojos. Entonces sí los vio. Ojos de gato, escudriñadores. Tenían un color extraño, tan diferente de los ojos oscuros de sus clientes de siempre. Percibió la mirada como un rayo de luz sobre sus piernas, su cadera, su pubis aun cubierto por el calzón rojo que dejaba al descubierto los meridianos de las nalgas. La mujer se dio vuelta y casi escuchó el siseo atormentado del muchacho que de seguro nunca esperó que el precio incluyera el espectáculo de un trasero tan redondo a esas horas de la mañana.
Un golpe de aire proveniente de la ventila abierta acarició el cuello de Trinidad. Se desprendió del sostén, qué caray, si hace tanto calor. Sus pezones se erizaron de gusto al sentir el aire. Ahora sí, por muy tímido, el otro iría a lo suyo. Se acercó un poco para enfrentar —cosa rara, ella siempre al grano, sin demoras ni seducciones extras— desde su horizonte de piel y sudor; los ojos amarillos, la estupefacción. Pasaron varios minutos y el muchacho no se movía. No tengo tu tiempo, ¿lo hacemos o no?, preguntó un tanto irritada por la actitud del extraño. De repente pensó que si lo desanimaba el chamaco le pediría de vuelta sus cincuenta pesos y adiós almuerzo y quién sabe hasta qué horas, con ese calor los hombres preferían la cantina hasta bien entrada la tarde. Todavía sin respuesta se encaminó hacia él. ¿Qué pasa, papito, no te gusto?, inquirió con la ternura rancia de tantas mañanas vacías. Al intentar una caricia sobre el hombro del joven este reculó, dos pasos, la mochila como escudo. Trinidad no pudo evitar llevarse al pecho la mano rechazada. Una súbita vergüenza o desconcierto la sembró en su lugar sobre la alfombra. Pensó en Imelda y en el fulano aquel de la otra noche, el que le había dado la golpiza con el tubo de fierro, y tantas veces como le había advertido Trinidad sobre lo peligroso de mezclar las borracheras con el negocio. Pero eran pasadas las once, pronto sería mediodía, no había bebido ni una maldita cerveza y el fulano este, aparte de mugroso y maloliente, no se veía que se le antojara ni un buche de pulque.
—Si quieres me visto y ya, ahí muere —refunfuñó, ahora sí molesta. El cliente movió la cabeza. La luz amarilla de los ojos, desasosegada por un instante, recobró su cualidad ambarina. Tan clara que la mujer dejó de pensar en golpes. También dejó de pensar en la hora, en el calor. Dejó de pensar. Hasta que la luz se extinguió. El hombre ya no la miraba. Había vuelto a colocarse la mochila al hombro y ahora sus ojos se posaban sobre las manos blancuzcas por el yeso y la grava. Para sorpresa de Trinidad, acostumbrada ya a la atmósfera caliente del cuarto, a la inmovilidad de los cuerpos y del aire, el hombre enfiló hacia el baño. La mujer escuchó correr el agua de la regadera y se resignó. El primer cliente del día era importante. Si tenía buena mano le atraería por lo menos otros 4, con suerte 5 o 6. Era viernes, día de raya, así que tal vez podría trabajar hasta tarde en la noche. Aprovechó para recostarse un rato. Durante la jornada tenía pocas oportunidades de descanso. Sobre todo en los días malos, cuando la lluvia o la lejanía del pago semanal ahuyentaban a la clientela. Entonces se pasaba las horas de pie, desplazándose de un lugar a otro, desentumeciendo las piernas por aquello de las várices que todavía no, pero quién sabe y los bonos bajan. Eso y la piel requemada, las arrugas en torno a ojos y boca, que con un poco de maquillaje se disfrazan pero no se puede competir con tanta muchachita recién desembarcada de provincia, trenzas y mirada de susto, quince, dieciséis años y la vieja historia del novio que las trajo a la gran ciudad con promesas de matrimonio para acabar caminando las calles en busca del mejor postor.
Trinidad suspiró, olvidando un momento las caritas morenas, las trenzas reemplazadas por guedejas de colores súbitamente claros, los clientes que preferían la carne fresca, todavía olorosa a retama, a humo de leña, a lodo del camino. De cara al techo repasó las grietas de la pintura. Tantas veces había estado en ese mismo cuarto y ni siquiera recordaba el color de la colcha, la ubicación de la ventana ni la del armario desvencijado donde a veces guardaba el bolso o el abrigo con la ilusión de haber llegado a casa. Qué tonta, se dijo y aguzó el oído. La regadera no corría más. Pero el fulano seguía dentro. ¿Qué se creerá éste? Una ligera somnolencia la invadió. No oyó la puerta del baño al abrirse, ni vio la estela de vapor que siguió al joven en su camino a la cómoda donde colocó la mochila.
Trinidad soñaba. El aire de la ventila abierta le acarició las mejillas y en el sueño tenía los pies desnudos, salpicados de lodo. Miró el cielo, ese que nadie nunca le señaló ni para bien ni para mal porque sólo estaba ahí, como estaban las acamayas en el recodo del río, entre las piedras redondas, como estaban la hierba y las casas de palma, las vacas y los gritos de otros niños.
El ruido lejano de los autos se coló de repente y ella ya estaba en el autobús con rumbo a la ciudad, toda ilusiones, vestido nuevo y caja de cartón por maleta. De ahí en adelante prefirió no mirar los ojos del primer hombre, el primer billete en la mano de alguien que tampoco señaló el cielo grisáceo, el paisaje de cables y árboles resecos, la sombra que se tendió sobre las cosas como ella tendía su cuerpo en las camas de ese hotel de techos cuarteados, como también se tendía Imelda, la pobre, siempre borracha, siempre triste, si hasta le pegaban por eso, por borracha y por triste. Una vez le dieron con un tubo de fierro. Porque se había reído, ella que nunca se reía, sólo cuando se acordaba de su pueblo y de Juan, el hombre que la perdió, decía. Por eso Trinidad volvió a sus pies enfangados, al río y las acamayas entre las piedras. No quería recordar la sonrisa de Imelda con la cabeza rota por un tubo de fierro.
Corría sin rumbo por el campo cuando un toque suave en sus rodillas la volvió a la realidad de cincuenta pesos más el cuarto. La luz del mediodía se había instalado en el centro de la habitación, decidida, como prolongación del río de sus sueños. El vapor de la regadera revoloteaba todavía en la gravedad del aire. Algo, tal vez un dedo invisible, volvió a rozar su rodilla. Abrió los ojos, desconcertada. Se incorporó, las manos sobre el pecho, escudo contra lo inesperado, contra la caricia que ascendía, tímida, por entre sus muslos. Ahí estaba ya su cliente. Nadie le señaló nunca el cielo, pensó Trinidad, pero ahora ella podía alzar un poco la cabeza y mirarlo de cerca. La visión de un rostro imberbe y mudo la hizo estremecer. De repente la calle, el cuarto, el mundo se volvían un gran silencio, como si el viento se descalzara para caminar sobre su piel y el único punto real fueran las gotitas de agua vibrando en las pestañas de aquel muchacho, casi un niño, ojos color membrillo que la miraban como pidiéndole quién sabía qué camino o fuente, si una mano o un rincón donde la suerte adquiriera las dimensiones de una ciudad naranja y apacible. La mujer escudriñaba las mejillas doradas, redondas, y era como si desplegara por primera vez unas alas ocultas, como si un cántaro se reventara en sus entrañas y esparciera sus aguas al influjo de esa mirada inmensa, amarilla. Abrió los brazos, flores recién cortadas, y su piel tuvo otra vez olor a humo para el forastero pronto a entrar en la virgen geografía del hechizo. Con el instinto de los años guió al joven en su primera muerte, su primer viaje, su primer regreso. Y lo estrechó gozosa, paciente, sabia. Todavía al final, mientras recuperaban el aliento, se preguntaba cómo un hombre tan hermoso podía haber tardado tanto en probarse con una mujer. Nunca había conocido nada como las líneas de ese cuerpo delgado, la boca de labios carnosos y la nariz de niño bien de aquel muchacho que respiraba tranquilo hundido en el hueco de su cuello.
—¿Cómo te llamas? —preguntó la mujer, enternecida al verlo batallar con la hebilla del cinturón.
—Santos —fue la parca respuesta.
Ya para salir, Trinidad recibió una última mirada de los ojos ambarinos. En la luz de la media tarde reconoció de nueva cuenta su belleza. Tuvo ganas de reír —de gusto, de tristeza—, pero se contuvo. Supo sin lugar a dudas que de ahí en adelante ella misma podría señalar las cosas del cielo. La sonrisa de agradecimiento de Santos se hizo amplia antes de pasar a ser otra forma de la luz. Luego desapareció tragado por la oscuridad de la escalera. Silbaba una canción alegre. Trinidad bajó los escalones, el alma y los ánimos apaciguados. A lo lejos escuchó la carrera jovial, la tonada que insistía en mezclarse con un ruido metálico, el tipo de sonido que haría un tubo de fierro dentro de una mochila al pegar de cuando en cuando, de manera inadvertida, contra las paredes anónimas de un hotel de paso.
Nació en la ciudad de México el 12 de julio de 1961. Narradora, poeta y ensayista. Estudió ciencias de la comunicación en la UNAM; es egresada de la Escuela de escritores de la SOGEM. En el área de novela, ha obtenido las becas del INBA, 1989-1990; CONACULTA, 1990-1991 y del FONCA Estatal de Puebla, 1997. Ha sido maestra de escritores en Puebla durante diez años. Colaboradora de La Jornada Semanal, La Jornada de Oriente, El Nacional, Revista Crítica de la UAP, Revista Universidad de Tlaxcala, Cantera Verde, entre otras. Algunos de sus cuentos se incluyen en antologías como Insólitos y ufanos. Antología del cuento en Puebla 1990-2001; Los mejores cuentos mexicanos del 2002, Planeta/Joaquín Mortiz; Narradores en Puebla, Ítaca, 2002 y otras. Ganadora del Concurso de Guión de Telenovela Marie Claire en 1997 por Enemigos.